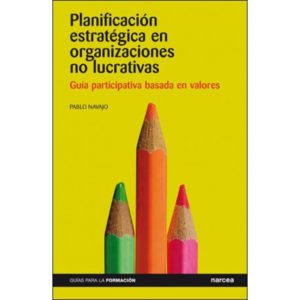“No perdimos solo el poder. Perdimos el relato de lo que significaba tenerlo.” Stuart Hall
- Un vacío que explica más que un programa
- Cuando la política dejó de emocionar
- Lenguaje, jerga y distancia emocional
- El elitismo progresista como gesto inconsciente de desprecio
- Territorios abandonados: cuando la izquierda se ausenta, otros ocupan
- Votar por rabia, no por esperanza
- Corrupción y castigo: cuando el hartazgo alimenta lo reaccionario
- El 15M: cuando el vínculo se hizo plaza
- Reparar el vínculo: lo que el progresismo aún puede hacer
- Reaprender a narrar. Reaprender a estar
- Cambiar las preguntas para cambiar el lugar desde el que se habla
- Del elitismo moral a una política de cuidado popular
- Volver a los lugares donde se teje la vida
- Bibliografía
- Glosario
1. Un vacío que explica más que un programa
La extrema derecha no ha crecido solo por mérito propio. Su avance no se debe únicamente a su capacidad para capitalizar el miedo, agitar el resentimiento o construir un “nosotros” excluyente. Su auge también es síntoma de un vacío. De una renuncia progresiva del progresismo a ocupar, cuidar y escuchar los territorios emocionales, simbólicos y comunitarios de los sectores más golpeados.
Esto no quiere decir culpar a las víctimas. Significa mirar con honestidad el papel que la izquierda ha jugado —por acción o por omisión— en la pérdida del vínculo democrático con quienes más necesitan alternativas. La pregunta no es solo por qué crece el autoritarismo. Es también por qué muchas personas dejaron de creer en quienes prometían otra cosa.
2. Cuando la política dejó de emocionar
Durante años, muchas fuerzas progresistas se centraron en los indicadores, las cifras, los marcos normativos, los procedimientos. Mientras tanto, la derecha construía relato, sentido y comunidad emocional. Mientras unos hablaban de crecimiento inclusivo, otros hablaban de traición. Mientras unos proponían reformas administrativas, otros ofrecían consuelo simbólico.
La política democrática se volvió fría, distante, meritocrática y tecnocrática. Se hablaba a la razón, pero se olvidaba del afecto. Y en ese hueco emocional, la extrema derecha ofreció certezas: orden, castigo, pertenencia.
No se trata de que la gente no entienda el progresismo. Se trata de que muchas veces no se siente interpelada por él. Que no encuentra en sus palabras ni consuelo, ni refugio, ni identidad. Que no escucha su vida nombrada en un lenguaje que hable desde el dolor y no desde la superioridad.
3. Lenguaje, jerga y distancia emocional
El progresismo ha tendido a encerrarse en un lenguaje abstracto, técnico, muchas veces ininteligible para la experiencia común. Se habla de “externalidades negativas” mientras una madre teme no poder pagar la luz. Se defiende la “cohesión territorial” mientras un joven se ve obligado a emigrar sin retorno. Se presentan “instrumentos redistributivos” mientras la exclusión se vive en palabras mucho más simples: “miedo”, “rabia”, “hambre”, “vergüenza”.
Esa fractura entre el discurso y la vida crea una desconexión profunda. La gente no vota contra sus intereses. Vota contra quienes no los nombran. Contra quienes no saben contar su historia sin corregirla. Contra quienes no escuchan cómo suena el dolor en su idioma.
Y mientras la izquierda intenta educar, la derecha narra. Mientras una busca concienciar, la otra ofrece identidad. Y en tiempos de trauma colectivo, es el relato quien construye pertenencia.
4. El elitismo progresista como gesto inconsciente de desprecio
Hay una forma de elitismo que no necesita insultar para herir. Basta con los gestos, los silencios, los tonos. Con señalar lo que está “mal dicho” o “mal sentido”. Con reírse del votante “equivocado”, explicarle con condescendencia sus errores o recordarles que su rabia es desinformada.
Ese elitismo moral y cultural ha sido percibido —y no sin razón— como desconexión, soberbia, arrogancia progresista. Se ha hablado de justicia sin pisar los territorios donde se sufre la injusticia. Se ha defendido la diversidad sin comprender el duelo identitario de quienes sienten que ya no tienen lugar. Se ha corregido al votante, en lugar de acompañarlo.
Y mientras tanto, muchas personas se han quedado solas con su rabia, sin nadie que la traduzca en propuesta, sin nadie que la escuche sin juicio, sin nadie que la abrace sin exigirle un máster en sensibilidad interseccional.
5. Territorios abandonados: cuando la izquierda se ausenta, otros ocupan
La izquierda también ha retrocedido físicamente. En muchos barrios, municipios y periferias, su presencia cotidiana ha desaparecido. Delegó el arraigo en informes, campañas, expertos, paneles o influencers. Dejó la plaza, la fiesta, la feria y la parroquia, mientras la derecha organizaba cenas, colonias, misas y redes vecinales.
No basta con tener razón en los parlamentos si se está ausente en los lugares donde se construyen las lealtades. La política no es solo representación. Es vínculo. Es presencia. Es cuerpo.
Y cuando el progresismo abandona el terreno, la extrema derecha se disfraza de cercanía. Aparece como quien “sí escucha”, “sí está”, “sí entiende”. Aunque lo que ofrezca sea veneno simbólico, se presenta como único refugio emocional.
Errores del progresismo y efectos del abandono
| Error del progresismo | Consecuencia emocional | Efecto político |
| Frialdad tecnocrática | Desconexión emocional | Pérdida del vínculo simbólico |
| Elitismo cultural | Rechazo, burla, resentimiento | Captura del sentido común por la derecha |
| Lenguaje abstracto | Incomprensión, distancia | Abstención o voto reactivo |
| Ausencia territorial | Soledad simbólica | Organización del miedo desde lo local |
6. Votar por rabia, no por esperanza
Una y otra vez se repite la pregunta —con desconcierto o superioridad, según quién la formule—:
¿Por qué alguien vota a quien promete recortar sus derechos, debilitar su sanidad, privatizar su educación o criminalizar su existencia?
Desde el campo progresista, las respuestas más comunes han sido pedagógicas, estadísticas o conmiserativas. “No lo entienden.” “Les falta información.” “Hay que explicarles mejor.” “Votan mal porque están confundidos.”
Pero ninguna de esas respuestas toca el núcleo del problema. Porque ese núcleo no está en la racionalidad del cálculo, sino en el sufrimiento no reconocido, en el dolor no escuchado, en la dignidad negada.
La gente no vota solo con la razón. Vota con su historia.
Con la memoria de humillaciones cotidianas, con la rabia contenida durante años, con el miedo a quedarse fuera, con el anhelo de ser parte de algo aunque ese algo excluya a otros.
Vota con la piel. Con la desconfianza. Con la necesidad de decir “basta” a su manera.
A veces se vota no por lo que se espera ganar, sino por a quién se desea castigar. No se trata de avanzar, sino de ver caer a quienes se perciben como responsables del abandono.
Cuando la esperanza de mejora se desvanece, la revancha se convierte en la única forma de participación política.
Una madre que no llega a fin de mes no vota al partido que le quitará la ayuda porque quiera sufrir más. Vota porque nadie le habló sin condescendencia. Porque nadie pisó su casa sin paternalismo. Porque quienes prometían igualdad la hicieron sentir juzgada. Porque quienes prometían justicia le hablaron en jerga.
Y cuando uno se siente pequeño frente al mundo, humillado por las élites y corregido por quienes deberían cuidarlo, el deseo de castigo se vuelve comprensible. No razonable, no justo. Pero sí emocionalmente lógico.
Votar por la extrema derecha no es siempre un acto de adhesión. Muchas veces es un grito desesperado de quien se cansó de ser ignorado. Es un acto de ruptura simbólica: una forma de devolver el golpe. Una manera de decir: “Si yo no tengo futuro, que ellos tampoco lo tengan.”
Ese “ellos” puede ser amplio:
- Las élites políticas.
- Los profesionales que hablan en tecnolengua.
- Los periodistas que ridiculizan a quien no vota “bien”.
- Los docentes que explican sin escuchar.
- Los partidos que visitan barrios pobres solo en campaña.
En ese contexto, la extrema derecha ofrece un espejo deformado, pero eficaz: Un enemigo claro. Una identidad cerrada. Una promesa de orden. Una bandera de pertenencia.
Y, sobre todo, una salida simbólica al dolor: el castigo como forma de reapropiación del orgullo.
Así, el voto deja de ser instrumento de cambio y se convierte en dispositivo de revancha emocional.
Una forma de decir “yo también importo”, aunque sea para hacer daño. Una forma de reclamar visibilidad en un mundo que te volvió invisible.
No votan contra sus intereses. Votan contra quienes no supieron reconocerlos como sujetos dignos de ser escuchados. Votan contra quienes les dijeron que estaban equivocados en cómo sienten, en cómo hablan, en cómo viven. Y mientras la política democrática no entienda eso, mientras siga preguntando “¿por qué votan así?” en lugar de preguntarse “¿por qué los perdimos?”, el castigo seguirá siendo la forma más eficaz de organizar el deseo.
7. Corrupción y castigo: cuando el hartazgo alimenta lo reaccionario
Los datos lo confirman: cuando la confianza se rompe, el castigo no espera. Según el último sondeo de 40dB, tras el informe de la UCO que evidenció la presunta corrupción de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, el PSOE ha sufrido su peor resultado desde las elecciones: una pérdida de casi tres puntos en estimación de voto en apenas un mes. Pero lo más revelador no es solo la caída. Es quién recoge el fruto del desencanto.
El partido más beneficiado no ha sido otro actor progresista. Ha sido Vox, que sube 1,3 puntos, del 13,9% al 15,2%. No porque haya convencido con propuestas, sino porque ha sabido canalizar la rabia hacia una narrativa de castigo. El PP también sube ligeramente, y Sumar recupera algo de terreno, pero el desplazamiento simbólico más claro lo protagoniza la extrema derecha.
Este fenómeno no es nuevo. La corrupción no solo destruye confianza: alimenta el relato de quienes llevan años diciendo que «todos son iguales«, que «la democracia es una farsa«, que «las élites se protegen entre sí«. Y en ese contexto, la extrema derecha se presenta como la única alternativa “limpia”, “dura” y “fuera del sistema”.
Pero el problema no es solo la corrupción en sí, sino la incapacidad del progresismo para reparar emocional y políticamente el daño que provoca. Para muchas personas, el PSOE no es solo un partido traicionado por algunos dirigentes. Es el rostro del desencanto acumulado, del paternalismo, de la desconexión institucional.
Y cuando se rompe el vínculo, la política se convierte en venganza. El voto se transforma en sentencia. El castigo simbólico reemplaza a la propuesta política. Se vota por quien castiga mejor, no por quien propone más.
Ese desplazamiento electoral no puede analizarse únicamente en términos de estrategia o encuestas. Debe leerse como una señal de alerta democrática: cuando el enfado no encuentra cauce en opciones transformadoras, termina alimentando las formas más autoritarias de pertenencia.
En tiempos de desafección y sospecha, la corrupción no se interpreta como un hecho aislado, sino como confirmación de una traición estructural. Y donde no hay reparación emocional, la ultraderecha se convierte en refugio de la indignación.
8. El 15M: cuando el vínculo se hizo plaza
No todo ha sido desconexión. También ha habido momentos en que el campo progresista —en sus formas más abiertas, desinstitucionalizadas o insurgentes— supo nombrar el malestar, escuchar sin corregir, y construir comunidad desde abajo.
El 15M fue, para muchas personas, la última gran experiencia colectiva de reapropiación política de lo común. No solo por sus eslóganes —“no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, “lo llaman democracia y no lo es”— sino por su capacidad para articular afecto, presencia, relato y cuerpo. La plaza fue metáfora, pero también fue lugar. Lugar de encuentro, de escucha, de desobediencia organizada. Lugar donde las palabras se decían con cuidado y rabia al mismo tiempo.
Frente a una política representativa que había perdido crédito simbólico, el 15M supo construir una política del vínculo. No hablaba desde arriba ni desde la nostalgia. Hablaba desde la precariedad compartida, desde la interpelación horizontal, desde el nosotros plural.
Fue también un momento de impugnación transversal, que unía a generaciones, trayectorias y malestares distintos. No prometía soluciones inmediatas, pero ofrecía comunidad. No ofrecía certeza, pero ofrecía dignidad compartida.
No se trataba solo de una movilización coyuntural. Fue, durante un tiempo, una pedagogía de la escucha mutua y del relato propio. Algo que muchos espacios progresistas no supieron o no quisieron retomar. Y cuyo olvido explica, en parte, por qué tantas personas volvieron a sentirse solas frente al poder, frente a los discursos, frente a su propio dolor.
Recordar el 15M no es aferrarse a una nostalgia de movimiento. Es reconocer que otra forma de hacer política sí fue posible: sin expertos, sin jerga, sin mapa cerrado. Una política que no corregía, sino que abría. Que no enseñaba, sino que aprendía. Que no dividía entre los que sabían y los que no, sino que tejía desde el reconocimiento mutuo.
Esa semilla sigue viva. Pero para que vuelva a germinar, el campo progresista necesita recuperar no solo el qué, sino el cómo. No solo el programa, sino la plaza.
9. Reparar el vínculo: lo que el progresismo aún puede hacer
La respuesta no está en la autoflagelación, ni en los lamentos estériles, ni en repetir —con nostalgia— glorias pasadas como si fueran garantía de presente.
Tampoco pasa por callar ante el odio, ni por tolerar discursos excluyentes en nombre de un pluralismo mal entendido. La defensa de la democracia no exige tibieza, pero sí exige autocrítica valiente y una reconstrucción profunda de los vínculos rotos.
Y eso empieza por reconocer que la democracia no solo se pierde cuando gana la extrema derecha, sino también cuando el progresismo deja de escuchar, de estar, de conmover.
La democracia se erosiona cuando las fuerzas transformadoras se alejan del conflicto real, de los cuerpos concretos, de las preguntas incómodas.
Cuando se vuelve inofensiva para los poderosos, pero inaccesible para los comunes.
Porque no hay transformación sin relato. No basta con tener razón. Hay que saber contarla, encarnarla, emocionarla. No hay representación sin presencia. No hay comunidad sin afecto. Y ningún derecho se conquista si antes no se ha reconstruido una forma de pertenecer a algo más grande que uno mismo.
10. Reaprender a narrar. Reaprender a estar.
El campo progresista necesita reaprender a narrar, pero también reaprender a estar.
No para maquillar lo que hace, ni para producir eslóganes pegajosos. Sino para volver a mirar el mundo desde abajo, con humildad, con ternura, con claridad política. Para romper la burbuja académica, institucional o digital que tantas veces impide el contacto con la experiencia vivida.
Para volver a hablar con el pueblo, no sobre él. No como un objeto de estudio, ni como un sujeto a convencer, ni como un error a corregir. Sino como un nosotros que se construye desde la escucha mutua, el conflicto compartido y el respeto por las heridas abiertas.
11. Cambiar las preguntas para cambiar el lugar desde el que se habla
Cambiar las preguntas es el primer gesto político:
- De “¿por qué votan mal?” a “¿cómo les hemos hablado?”
- De “¿cómo les explicamos mejor?” a “¿cuándo dejamos de escuchar?”
- De “¿cómo hacemos pedagogía?” a “¿quién necesita ser reconocido antes de poder ser convencido?”
- De “¿cómo defendemos nuestras verdades?” a “¿qué vínculos hemos roto sin darnos cuenta?”
Este cambio de preguntas no es retórico. Implica cambiar el lugar desde el que se mira el conflicto social. Implica reconocer que, durante demasiado tiempo, el progresismo ha hablado desde arriba: con buena intención, pero con poca intimidad. Con datos, pero sin carne. Con principios, pero sin cuerpo.
12. Del elitismo moral a una política de cuidado popular
El progresismo necesita salir del elitismo moral. Abandonar el tono de corrección permanente que juzga el voto equivocado sin preguntarse por el dolor que lo sostiene.
Necesita dejar de exigir un lenguaje perfecto, un marco ideológico coherente, una conducta sin fisuras. Porque los cuerpos dolidos no llegan con el manual leído. Llegan con contradicciones, con rabia, con miedo, con memoria rota.
Necesita dejar de corregir para volver a acompañar.
Dejar de defender identidades cerradas y reconstruir un “nosotros” mestizo, contradictorio, imperfecto, pero radicalmente humano.
Ese “nosotros” no puede construirse pidiendo credenciales, ni pureza ideológica, ni el idioma correcto. Tiene que empezar por reconocer el dolor de quienes se sintieron expulsados, sin exigirles examen de acceso a la empatía.
13. Volver a los lugares donde se teje la vida
La política transformadora tiene que volver a pisar tierra. Volver al barrio. Al sindicato. A la asociación vecinal. A la feria popular, a la radio comunitaria, al campo de fútbol, al comedor social, a la iglesia de barrio, al WhatsApp del AMPA, al mercado.
Porque la vida cotidiana es política. Porque en esos espacios se construye el sentido común, se anudan o se deshacen pertenencias. Y si la izquierda no está ahí, otros lo estarán. Y lo estarán con discursos de exclusión, de castigo, de revancha simbólica.
No se trata de renunciar a las convicciones. Se trata de volver a encarnarlas. De demostrar que la justicia social no es una utopía abstracta, sino una forma concreta de estar en el mundo, de hablar, de mirar, de tejer vínculos.
Una ética encarnada que se expresa en cómo se llega a un sitio, cómo se pregunta, cómo se escucha, cómo se acompaña.
14. Bibliografía
Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2008). Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy. Palgrave Macmillan. Referencia clave para entender cómo el populismo de derecha crece sobre la percepción de una élite política desconectada del pueblo.
Benjamin, W. (1940). Tesis sobre la historia. En Sobre el concepto de historia. Contiene la célebre frase: “Cada ascenso del fascismo da testimonio de una revolución fallida”. Cita indirecta que refuerza la idea de vacío político.
Brown, W. (2019). In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. Columbia University Press. Analiza cómo el resentimiento puede ser capturado por fuerzas reaccionarias cuando no es reconocido por la política democrática.
Camps, V. (2021). Tiempo de cuidados. Arpa. Aporta claves sobre la ausencia de afectividad y el desprecio simbólico en los discursos políticos institucionales.
Crouch, C. (2004). Post-democracy. Polity Press. Describe cómo la política institucional se vuelve tecnocrática y distante, desmovilizando a la ciudadanía.
Dardot, P., & Laval, C. (2014). La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal. Gedisa. Fundamenta la idea de que la política progresista adoptó formas de gestión fría, ajenas a la experiencia emocional de los sectores populares.
Finchelstein, F. (2017). From Fascism to Populism in History. University of California Press. Enlaza históricamente el populismo autoritario con la promesa de restaurar orden y dignidad a través del castigo.
Hall, S. (1988). The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left. Verso. Inspiración directa para el epígrafe del ensayo (“No perdimos solo el poder. Perdimos el relato de lo que significaba tenerlo”).
Judis, J. B. (2016). The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics. Columbia Global Reports. Útil para comprender el ascenso de opciones iliberales como respuesta emocional al abandono institucional.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica. Proporciona las bases teóricas del populismo como articulación de demandas no reconocidas, muchas veces convertidas en rabia simbólica.
Lord, A. (1984). Sister Outsider: Essays and Speeches. Crossing Press. Algunas de sus frases han sido parafraseadas como forma de reforzar el papel de la ternura política frente al desprecio moral.
Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda. Siglo XXI. Fundamenta la necesidad de reapropiarse del afecto y del relato político para construir un “nosotros” inclusivo y conflictivo.
Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press. Aporta contexto empírico sobre la relación entre duelo identitario y voto reaccionario.
Tormey, S. (2015). The End of Representative Politics. Polity. Crítica a la desconexión de la política institucional y reivindicación de formas de representación no tradicionales como el 15M.
Zamora, D. (2023). El populismo punitivo. Anagrama. Referencia útil para el análisis del giro punitivo como oferta emocional de las derechas ante el malestar social.
15. Glosario
Afecto político
Dimensión emocional de la vida política que vincula a las personas con ideas, relatos, símbolos o comunidades. Es tan determinante como la razón en la formación del voto y la pertenencia. Su ausencia en el progresismo ha dejado un espacio que la extrema derecha ha ocupado con orden y castigo.
Autocrítica democrática
Capacidad del campo progresista para revisar sus errores sin caer en la autoflagelación. Es el punto de partida para reconstruir el vínculo con quienes dejaron de sentirse representados.
Castigo simbólico
Forma de participación política basada en la revancha emocional, más que en la adhesión programática. Se vota no tanto por lo que se espera ganar, sino por a quién se desea ver caer.
Corrupción estructural
No se refiere solo a casos individuales, sino a la percepción de que los partidos progresistas han abandonado su promesa de justicia, alimentando la idea de que “todos son iguales”. Esta percepción es clave en el ascenso de discursos reaccionarios.
Desafección democrática
Pérdida de confianza en las instituciones, los partidos y los mecanismos de representación. Se alimenta de la distancia entre la política institucional y la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
Duelo identitario
Sentimiento de pérdida simbólica vivido por sectores sociales que se perciben desplazados o desubicados culturalmente. Es una de las bases del voto reaccionario, que promete restauración y pertenencia.
Elitismo simbólico
Actitud —explícita o implícita— de superioridad cultural o moral por parte de sectores progresistas. Se manifiesta en el tono, el lenguaje o la falta de presencia territorial. Genera rechazo y fortalece el discurso de la extrema derecha.
Lenguaje tecnocrático
Discurso político basado en jerga técnica, estadísticas o eufemismos, que suele desconectarse del dolor real. Ejemplo: decir “externalidades negativas” en lugar de hablar de “precariedad”.
Nosotros político
Relato inclusivo que permite a las personas sentirse parte de un proyecto común. Su ausencia en el discurso progresista ha facilitado que la extrema derecha construya un “nosotros” cerrado y excluyente.
Plaza (como símbolo)
Espacio físico y simbólico de reapropiación política. Representado en el ensayo por el 15M, donde la ciudadanía construyó una comunidad horizontal, sin jerarquías ni jerga, desde la escucha y el malestar compartido.
Populismo de extrema derecha
Corriente política autoritaria, excluyente y emocionalmente eficaz, que canaliza el malestar a través del castigo, el orden y la restauración identitaria. Crece donde la democracia pierde vínculo simbólico.
Progresismo desconectado
Caracterización crítica de una izquierda institucional que ha priorizado la gestión sobre el vínculo, el dato sobre el relato y la moral sobre la escucha. No es una negación del proyecto progresista, sino una invitación a su reconstrucción.
Relato político
Narración compartida que da sentido a una comunidad, su dolor y su futuro. El ensayo subraya que la transformación social necesita relato, no solo programa.
Revancha emocional
Respuesta simbólica de quienes se han sentido despreciados, ignorados o corregidos. Puede expresarse a través del voto, la abstención o la adhesión a discursos autoritarios.
Vínculo democrático
Relación viva entre ciudadanía y política basada en la escucha, la representación, el cuidado mutuo y el reconocimiento simbólico. Su deterioro explica tanto la abstención como el voto reaccionario.
Voto de castigo
Forma de votar que no busca construir, sino castigar. No se basa en la adhesión racional, sino en la necesidad de expresar hartazgo, humillación o abandono.