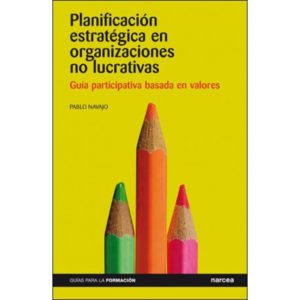- Cuando el delirio se convierte en programa político
- El espejismo de la amenaza migrante
- Lo que sostiene la economía: la verdad migrante
3.1. Impulso al crecimiento y sostenibilidad fiscal
3.2. Sectores que no podrían funcionar sin migración
3.3. ¿Qué pasaría si se repatriaran?
4.1. Migrantes que cuidan: las manos que nos sostienen
4.2. Barrios vivos, escuelas abiertas, plazas compartidas
4.3. Una sociedad sin migrantes: más vieja, más sola, más frágil
5.1. Un atropello constitucional y legal sin precedentes
5.2. Consecuencias institucionales y diplomáticas
5.3. Un experimento autoritario condenado al fracaso
- Más allá del cálculo: razones éticas y vitales
- El tercer sector como frontera ética: resistencias desde la sociedad civil
7.1. Guardar la dignidad cuando el Estado se retira
7.2. La defensa del derecho a tener derechos
7.3. No solo resistencia: también propuesta
1. Cuando el delirio se convierte en programa político
En julio de 2024, el partido ultraderechista Vox anunció su intención de promover un “proceso de expulsión masiva de migrantes” en España, en caso de alcanzar poder de gobierno. La propuesta no parece un desliz, ni una provocación aislada: fue la verbalización sin filtros de un proyecto político basado en la exclusión, la pureza nacional y la ruptura del pacto democrático.
Hasta entonces, los discursos de odio habían jugado con ambigüedades. Se hablaba de “repatriaciones voluntarias”, de “poner orden en las fronteras”, de “priorizar a los españoles”. En su programa electoral se habla de “Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen” y de “Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave.” Dependiendo de la fuente de entre se estima que podría haber entre 405.000 y 700.000 personas en situación irregular.
Pero lo que en ese momento se explicitó fue otra cosa: una amenaza colectiva a millones de personas que viven, trabajan, cuidan y construyen este país. Un intento de convertirlas en prescindibles, ilegítimas, expulsables. Y de hacerlo no como respuesta a una crisis real, sino como herramienta para conquistar poder a través del miedo.
Ante este tipo de planteamientos, cabe preguntarse no solo por su legalidad —que ya de por sí los vuelve impracticables—, sino por sus consecuencias reales: económicas, sociales, demográficas, políticas, éticas. ¿Qué ocurriría si, efectivamente, se repatriara a los ocho millones de personas migrantes o de origen extranjero que residen hoy en España? ¿Qué pasaría con nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros barrios, nuestras pensiones, nuestros cuidados? ¿Qué pasaría con la dignidad de este país?
Este post nace como respuesta a ese planteamiento para desmontarlo con argumentos. No para alimentar el miedo, sino para confrontarlo con hechos, afectos y razones éticas. Porque lo que está en juego no es solo el destino de las personas migrantes, sino la propia viabilidad de España como sociedad democrática, plural y habitable.
España no funciona sin ellas. Sin ellos. No porque sean “útiles”, sino porque ya son parte de este país. Porque sin su trabajo, su presencia, sus historias, su cultura, su diversidad, su sostén invisible y cotidiano, la vida aquí sería más pobre, más frágil y más injusta. La pregunta correcta no es “¿pueden irse?”. La pregunta correcta es: ¿Cómo seguimos construyendo juntos una sociedad donde nadie sobre?
2. El espejismo de la amenaza migrante
Propuestas como la de Vox no surgen de la nada. Son la culminación de un imaginario colectivo trabajado durante décadas, donde la migración ha sido convertida en símbolo de desorden, amenaza o invasión. En ese relato, los migrantes no son personas con derechos, nombres y trayectorias; son cifras, flujos, masas desbordantes. La humanidad se diluye bajo términos como “avalancha”, “efecto llamada” u “ocupación de recursos”.
Este discurso, que pretende restaurar un supuesto “orden natural” de las cosas, bebe de viejas pulsiones autoritarias y racistas: el miedo al mestizaje, la nostalgia del privilegio étnico, la ficción de una comunidad homogénea. Bajo la retórica de la “recuperación del control”, lo que se propone en realidad es redefinir quién merece derechos y quién puede ser desechado. Lo nuevo no es el rechazo; lo nuevo es su normalización.
Se nutre de la «teoría del gran reemplazo«, esa narrativa conspirativa de extrema derecha que sostiene que las poblaciones blancas o autóctonas de Europa y otros países occidentales están siendo “reemplazadas” demográficamente por inmigrantes, especialmente personas musulmanas, africanas o latinoamericanas, a través de políticas migratorias supuestamente deliberadas impulsadas por élites globalistas, progresistas o judías
Esta narrativa tiene una función política muy concreta: transformar el malestar social en odio dirigido hacia abajo. Cuando aumentan los precios del alquiler, se culpa a los migrantes. Cuando colapsan los servicios públicos, se apunta al “exceso de demanda extranjera”. Cuando el trabajo es precario, se acusa a quien lo acepta y no a quien lo impone. Así, se desvía el foco de las élites responsables hacia quienes ya están en situación de mayor vulnerabilidad.
Pero ese relato, aunque eficaz desde el punto de vista electoral, es falso desde el punto de vista empírico. No hay evidencia sólida que respalde que la migración destruya empleo, colapse servicios o genere inseguridad. Al contrario: los estudios del Banco de España, del Real Instituto Elcano, de Fedea y de múltiples organismos internacionales coinciden en que la población migrante:
- Aumenta la oferta laboral en sectores deficitarios.
- Contribuye fiscalmente por encima de lo que recibe.
- Dinamiza el consumo interno.
- Cubre tareas esenciales en el sistema sanitario, educativo y de cuidados.
En lugar de romper la convivencia, la migración la sostiene. En lugar de saturar el sistema, lo mantiene en pie.
Frente al miedo fabricado, urge construir un relato colectivo basado en la verdad. La migración no es una amenaza. Es una realidad estructural de nuestras sociedades, una expresión del derecho a buscar una vida mejor, una consecuencia del desigual reparto global de oportunidades y responsabilidades. Negarla es como negar la gravedad: solo puede conducir a la caída.
Uno de los prejuicios más arraigados —y políticamente explotados— es la supuesta vinculación entre migración y delincuencia. Sin embargo, la evidencia empírica no respalda esta asociación. Según datos del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad entre la población extranjera en España es inferior a la media nacional cuando se ajustan variables como edad, nivel de ingresos o condiciones de vida. El Real Instituto Elcano y organismos internacionales como la OCDE han señalado que los discursos que vinculan migración y criminalidad no tienen base estadística sólida, pero sí efectos sociales devastadores.
En realidad, lo que aumenta no es la delincuencia migrante, sino la criminalización de la migración. El hecho de no tener papeles, por ejemplo, convierte en delito lo que en otros ciudadanos sería solo pobreza. Además, muchas personas migrantes son víctimas —no autoras— de redes de trata, explotación laboral o violencia institucional. Pero sus denuncias rara vez prosperan, por miedo a represalias o deportaciones.
El uso político de este bulo tiene una función clara: desviar el foco del malestar social hacia quienes menos poder tienen, generando una ilusión de seguridad basada en la exclusión. Pero seguridad no es más policías ni más muros: es acceso a derechos, vivienda, empleo digno y comunidad. Y eso no se logra expulsando, sino garantizando igualdad y protección para todas las personas.
Por eso, cuando se plantea su expulsión, no estamos ante una política posible, sino ante un espejismo peligroso. Un espejismo que quiere devolvernos al mundo cerrado de las fronteras impermeables, cuando la historia —y la experiencia— nos ha demostrado que las sociedades más justas, más resilientes y más vivas son siempre las más abiertas.
3. Lo que sostiene la economía: la verdad migrante
A menudo se habla de la migración como si fuera un gasto, una carga, un desequilibrio que hay que corregir. Sin embargo, los datos más recientes confirman todo lo contrario: la migración es un motor clave de la economía española, no solo por su impacto directo en el empleo, sino por su contribución a la productividad, el consumo, la sostenibilidad fiscal y la cohesión territorial.
3.1. Impulso al crecimiento y sostenibilidad fiscal
Entre 2022 y 2024, aproximadamente el 25 % del crecimiento del PIB per cápita en España se ha debido a la incorporación de población migrante al mercado laboral, según el Banco de España. Durante ese mismo periodo, el 90 % del empleo neto creado fue ocupado por personas extranjeras. Esto no es un fenómeno anecdótico: es estructural.
En un país con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y con un envejecimiento acelerado de su población, la inmigración no solo amplía la base trabajadora, sino que sostiene los sistemas públicos. Las personas migrantes cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos, consumen, alquilan viviendas, abren negocios. Aportan mucho más de lo que reciben.
En sectores como la hostelería, la logística, el trabajo doméstico, la limpieza o la construcción, la presencia migrante es mayoritaria. Pero también se extiende —de manera creciente— a ámbitos de alta cualificación como la ingeniería, la medicina o la investigación. La inmigración no es solo mano de obra barata: es una inversión demográfica y económica de presente y futuro.
3.2. Sectores que no podrían funcionar sin migración
Si hoy desapareciera la población migrante en España, el sistema económico colapsaría en cuestión de días. No por exageración, sino por evidencia:
- El 36 % del personal en el sector de los cuidados es extranjero, según datos de la OIT.
- En la agricultura intensiva, hasta el 50 % de la fuerza laboral es migrante, especialmente en campañas de recogida.
- En la hostelería y el turismo, el impacto de la migración es estructural: sostiene el 12,2 % del PIB.
- En el trabajo doméstico, más del 60 % de las personas contratadas son extranjeras, en su mayoría mujeres.
- En sanidad, la presencia migrante es creciente, con miles de profesionales formados dentro y fuera de España que cubren especialidades desiertas.
Además, muchas zonas rurales y ciudades medianas han evitado el despoblamiento o han recuperado actividad económica gracias a la instalación de familias migrantes. En términos económicos, su presencia no es un gasto: es una inversión que rinde frutos a corto, medio y largo plazo.
3.3. ¿Qué pasaría si se repatriaran?
Si esta fuerza laboral desapareciera, el golpe sería triple:
- Caída del PIB y de la productividad global.
- Desabastecimiento de sectores clave, lo que generaría escasez, pérdida de competitividad y cierre de empresas.
- Desequilibrio financiero inmediato del sistema de pensiones y de la Seguridad Social.
A ello se sumaría una brusca contracción del consumo, una espiral recesiva, y una pérdida de confianza de los inversores. España perdería no solo mano de obra, sino también talento, emprendimiento, redes comerciales y vínculos con el mundo.
En palabras llanas: expulsar a quienes sostienen la economía es como serrar la rama en la que nos sentamos. Una política así no es solo moralmente inaceptable. Es económicamente suicida.
4. Lo que sostiene la vida: cuidados, vínculos y comunidad
No todo lo valioso en una sociedad se mide en PIB, productividad o cotizaciones. Hay otra dimensión —más invisible, pero igual de decisiva— que es la que sostiene la vida cotidiana: los cuidados, las relaciones, los vínculos de afecto y de presencia. En ese tejido íntimo y social, la migración no solo participa: es imprescindible.
4.1. Migrantes que cuidan: las manos que nos sostienen
En hospitales, residencias, escuelas, hogares y redes de apoyo mutuo, millones de personas migrantes realizan labores que hacen posible que la sociedad funcione. Son quienes limpian, alimentan, acompañan, educan, trasladan, consuelan. Son las manos que cambian sábanas, que empujan sillas de ruedas, que atienden a nuestros mayores, que acompañan a nuestras hijas. Son las que sostienen, literalmente, la dignidad de la vida.
En el sistema de cuidados —profesional y comunitario—, su presencia es abrumadora:
- Más del 60 % del personal del trabajo doméstico y de cuidados es migrante, en su mayoría mujeres.
- En muchas ciudades, los cuidados a domicilio dependen en más del 50 % de trabajadoras extranjeras, muchas en condiciones precarias y sin regularización.
- Sin ellas, el ya frágil sistema de cuidados en España se vendría abajo. La alternativa sería el abandono o la institucionalización masiva.
Si estas personas fueran expulsadas, el colapso no sería solo económico: sería profundamente humano.
4.2. Barrios vivos, escuelas abiertas, plazas compartidas
La migración también ha transformado nuestras ciudades, pueblos y barrios. En zonas rurales en riesgo de despoblación, muchas familias migrantes han reabierto escuelas, mantenido comercios y recuperado viviendas abandonadas. En barrios urbanos olvidados por las políticas públicas, han revitalizado el comercio local, han abierto espacios de culto, cultura o encuentro.
No se trata de idealizar, sino de reconocer un hecho: la convivencia es una práctica cotidiana que, cuando se cuida, enriquece. En los patios de los colegios, en los mercados de barrio, en los parques al caer la tarde, se entrecruzan acentos, lenguas, formas de vida. Cada conversación, cada gesto compartido, construye comunidad. Imaginar su desaparición es imaginar calles más vacías, escuelas más tristes, ciudades más grises.
4.3. Una sociedad sin migrantes: más vieja, más sola, más frágil
España es uno de los países con mayor envejecimiento y menor tasa de natalidad de Europa. La migración es, hoy por hoy, la única vía de rejuvenecimiento poblacional y sostenibilidad social a medio plazo. La expulsión masiva de migrantes implicaría un retroceso demográfico sin precedentes: escuelas cerradas, pensiones insostenibles, servicios sin usuarios y sin prestadores.
Pero no solo sería una pérdida estadística. Sería una pérdida simbólica, emocional, cultural. Significaría renunciar a la pluralidad que nos define, al mestizaje que nos habita, a la posibilidad de construir una comunidad verdaderamente democrática y afectiva. Significaría dar un paso hacia el encierro, hacia la soledad colectiva.
Lo que está en juego no es solo el futuro económico del país, sino el tipo de vida que queremos tener. Una vida cuidada, compartida, sostenida… o una vida rota, empobrecida, segregada. No hay neutralidad en esta elección. La migración, nos guste o no, ya es parte de quienes somos. Expulsarla es amputar una parte de nuestra sociedad, de nuestro presente y de nuestro futuro.
5. El abismo jurídico y político de una expulsión masiva
En las democracias contemporáneas, el respeto al Estado de derecho, los derechos humanos y los compromisos internacionales no es una opción: es la base misma de la convivencia democrática. Cualquier propuesta que pretenda repatriar por la fuerza a millones de personas vulnera frontalmente estos principios. No es una política alternativa: es una ruptura institucional.
5.1. Un atropello constitucional y legal sin precedentes
Desde el punto de vista jurídico, una expulsión masiva como la planteada por Vox sería flagrantemente inconstitucional. La Constitución Española (art. 14 y 15) garantiza la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación por origen. Además:
- Miles de personas migrantes poseen nacionalidad española.
- Otras muchas tienen residencia de larga duración, arraigo, hijos españoles o vínculos familiares protegidos por el Derecho de la UE.
- La legislación internacional —Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, Carta de Derechos Fundamentales de la UE— prohíbe las expulsiones colectivas y exige garantías individuales.
- El Estatuto de Roma tipifica como crimen de lesa humanidad la deportación forzosa a gran escala de población civil.
Aplicar una medida de esta naturaleza implicaría violaciones masivas de derechos: detenciones arbitrarias, separación de familias, negación del debido proceso, criminalización de la extranjería. La historia reciente —desde la limpieza étnica en los Balcanes hasta las deportaciones de Rohingyas— muestra que estos caminos no llevan a la seguridad, sino al horror.
5.2. Consecuencias institucionales y diplomáticas
En el plano político, una expulsión masiva desencadenaría una crisis institucional de enormes proporciones. Implicaría:
- La ruptura de los principios del Estado democrático de derecho.
- El enfrentamiento con tribunales nacionales e internacionales.
- La desobediencia de comunidades autónomas, ayuntamientos y actores sociales que se negarían a colaborar.
- Una condena diplomática global, aislamiento internacional y posible suspensión de acuerdos con la Unión Europea, Naciones Unidas y países aliados.
- La ruptura de relaciones con decenas de países de origen y la exposición a demandas judiciales y sanciones multilaterales.
El coste institucional sería incalculable. No se trataría solo de dañar la imagen exterior del país, sino de fracturar su legitimidad interna, su credibilidad jurídica y su viabilidad democrática.
5.3. Un experimento autoritario condenado al fracaso
Ningún país europeo ha llevado a cabo una operación de deportación forzosa de esta magnitud en tiempos de paz. Las experiencias de endurecimiento migratorio en Hungría, Polonia o Reino Unido han generado crisis humanitarias, bloqueos legales y daños reputacionales irreversibles.
Prometer una “expulsión masiva” no es gobernar: es invocar el autoritarismo bajo ropaje democrático. Es convertir al poder en herramienta de exclusión, al derecho en arma de castigo, al miedo en lógica de Estado. Y no hay democracia que sobreviva a esa operación sin perder su alma.
Expulsar a millones de personas no solo es jurídicamente imposible y políticamente devastador. Es un suicidio institucional. Es dinamitar desde dentro el pacto constitucional, la legalidad internacional y la confianza que permite la vida común. Y todo, para resolver problemas que no ha creado la migración, sino las desigualdades que otros se niegan a mirar.
6. Más allá del cálculo: razones éticas y vitales
No todo lo que importa puede medirse. La economía, el derecho y la política ofrecen argumentos sólidos para desmontar la idea de una expulsión masiva de migrantes. Pero hay una razón más profunda y más urgente que todas ellas: la dignidad humana.
Expulsar a millones de personas no es solo una operación logística o jurídica: es un acto de deshumanización. Es borrar historias, romper familias, arrancar afectos, negar vínculos. Es declarar que hay vidas que no valen lo mismo. Que hay quienes pueden ser descartados, invisibilizados, desarraigados… solo por haber nacido en otro lugar.
Estas personas no son cifras. Tienen nombres, recuerdos, acentos, rutinas. Son vecinas que cuidan del portal, compañeros de trabajo, padres que llevan a sus hijos al colegio, jóvenes que estudian, abuelos que ya no pueden volver a su país de origen. Muchas de ellas llevan más de diez años construyendo su hogar en España: han echado raíces, han formado familias, han aprendido nuestras lenguas, han contribuido al país con su esfuerzo cotidiano. Han hecho de este lugar su lugar.
¿Con qué autoridad moral podría una sociedad decirles ahora que deben marcharse? ¿En nombre de qué justicia se puede ordenar que alguien lo pierda todo? ¿Qué clase de país decide amputarse su propia historia compartida?
Además, la experiencia migrante no es solo necesidad: también es acto de esperanza y de valentía. Migrar implica romper con lo conocido para construir algo mejor, confiar en un país que no es el propio, apostar por una vida digna. Rechazar ese gesto es rechazar una forma de humanidad que todos, en algún momento, hemos encarnado o heredado. No hay nadie en la historia de España —ni de Europa— que no provenga, en algún punto, de una mezcla, un desplazamiento, un cruce de caminos.
En tiempos de crisis, hay quien apela a expulsar. Otros apelamos a cuidar. A cuidar lo que se ha construido, lo que compartimos, lo que nos humaniza. A proteger a quienes ya están aquí, no porque “nos convienen”, sino porque son parte de nosotros.
Defender a la población migrante no es un acto de caridad. Es un acto de justicia, de coherencia democrática, de memoria, de comunidad. Es rechazar la lógica del descarte y reafirmar la vocación de una sociedad que no mide el valor de una persona por su pasaporte, sino por su humanidad.
Frente al odio organizado, proponemos la dignidad compartida. Frente a la expulsión, proponemos el arraigo. Frente al miedo, proponemos el vínculo.
7. El tercer sector como frontera ética: resistencias desde la sociedad civil
En un contexto donde se plantea la expulsión masiva de millones de personas, resulta imprescindible preguntarse: ¿quién sostiene los principios que impiden que esto se convierta en realidad? Más allá de las instituciones políticas o judiciales, hay un actor colectivo que ha sido —y sigue siendo— dique, refugio y motor de justicia social: el tercer sector y la sociedad civil organizada.
Asociaciones de migrantes, ONG, plataformas de defensa de derechos humanos, redes de apoyo vecinal, organizaciones religiosas progresistas y entidades de intervención social llevan décadas acompañando, protegiendo y visibilizando a quienes otros quieren invisibilizar o expulsar.
7.1. Guardar la dignidad cuando el Estado se retira
En muchos territorios, los dispositivos de acogida, los asesoramientos jurídicos, el acompañamiento psicosocial o el acceso a vivienda digna no existen si no es gracias a la labor de entidades del tercer sector. Han suplido la ausencia o la negligencia del Estado, a veces sin apenas recursos, con voluntariado, sostenidas solo por la convicción ética.
Frente al discurso de la criminalización, estas organizaciones han mantenido encendida la memoria de la dignidad humana. Han traducido derechos a lenguas diversas, han tejido redes de solidaridad intervecinal, han sostenido a mujeres migrantes solas, han rescatado a menores en frontera, han enfrentado administraciones hostiles.
7.2. La defensa del derecho a tener derechos
Las ONG y movimientos ciudadanos han sido también una voz política, aunque no partidista. Han llevado a los tribunales políticas injustas, han impulsado campañas de regularización extraordinaria, han presionado a gobiernos para el cumplimiento de tratados internacionales. Han exigido que la hospitalidad no sea un gesto, sino una política pública.
Y lo han hecho desde una ética del cuidado, la escucha y la participación, que contrasta profundamente con la lógica del castigo y el control. En tiempos de muros, han tejido puentes. En tiempos de odio, han sido escuelas de empatía y ciudadanía.
7.3. No solo resistencia: también propuesta
Pero el tercer sector no es solo resistencia. Es también innovación social, propuestas alternativas, construcción de comunidad. Desde cooperativas de vivienda y empleo para migrantes hasta mediación intercultural, desde programas de acceso a la salud hasta redes de acogida ciudadana, han demostrado que otra forma de vivir juntos no solo es deseable, sino posible y real.
En un escenario donde el poder político amenaza con institucionalizar la expulsión, la sociedad civil organizada emerge como una frontera ética, una memoria activa de los derechos, una fuerza transformadora. No basta con contener el daño: hay que imaginar y construir el país que queremos, con todas las voces, con todos los cuerpos, con todas las biografías.
Allí donde el Estado no llega —o donde llega para excluir—, el tercer sector levanta alternativas. No es un complemento: es la conciencia viva de una sociedad que no quiere dejarse arrastrar por el odio.
8. Convivir o colapsar: la elección es ahora
España necesita de la migración no como una excepción que tolera, sino como una condición estructural de su presente y su porvenir. El país que somos —el que se levanta cada mañana en sus barrios, campos, hospitales, escuelas y fábricas— ya está hecho de mestizaje, de acento plural, de biografías entrelazadas.
Enfrentar los desafíos del futuro —el envejecimiento demográfico, la transformación productiva, la sostenibilidad de los cuidados, la cohesión social— exige abandonar el mito de la homogeneidad y abrazar la complejidad como fuerza. El otro no sobra. El otro es imprescindible. La diferencia no es amenaza: es recurso, es vínculo, es potencia de lo común.
Los discursos de expulsión solo ofrecen ruina: económica, social, ética. Prometen orden y producen exclusión. Hablan de seguridad y siembran miedo. En nombre de una supuesta identidad nacional, están dispuestos a fracturar todo lo que sustenta la vida cotidiana: los vínculos, los afectos, la legalidad, el tejido social.
Rechazar la diversidad es elegir el retroceso. Y ese retroceso no es abstracto: es una España más envejecida, más desigual, más autoritaria y más sola.
La otra opción es clara: construir una convivencia consciente, comprometida y justa. No ingenua ni idealizada, sino basada en el reconocimiento mutuo, la redistribución de oportunidades y la construcción de ciudadanía plural. Convivir no es resignarse al otro: es elegir vivir con el otro, aprender del otro, defender el derecho de todos y todas a ser parte.
Ese es el verdadero dilema: convivir o colapsar. Y esa elección no es futura ni teórica. Es ahora. En cada palabra que usamos, en cada voto que emitimos, en cada política que defendemos. En cada vez que decidimos si alimentamos el miedo o fortalecemos la esperanza.
España no se sostiene a pesar de la migración. Se sostiene gracias a ella. Y si queremos un país más justo, más fuerte, más vivo, solo hay un camino: hacerlo juntos.
9. Bibliografía
Migración en España: datos y contextos
Banco de España. (2025). La inmigración y su impacto en el mercado laboral y el crecimiento económico. Boletín Económico, 2T-2025. Análisis empírico de la aportación de la población migrante al crecimiento del PIB y al empleo en España. Sustenta con datos oficiales las tesis económicas del ensayo.
Instituto Nacional de Estadística. (2025). Cifras de población a 1 de abril de 2025. Fuente oficial sobre evolución demográfica, incluyendo población extranjera y nacida en el extranjero, clave para argumentar el peso estructural de la migración.
Real Instituto Elcano. (2024). Inmigración y mercado de trabajo en España. Informe centrado en el impacto laboral de la migración y la evolución de la percepción social. Útil para desmontar prejuicios comunes.
Derechos, legalidad y expulsiones
García Andrade, P. (2021). Derechos humanos y personas migrantes: entre la retórica legal y la práctica administrativa. Revista Española de Derecho Internacional, 73(1), 9–36. Estudio crítico sobre la brecha entre normativa y práctica en el tratamiento jurídico de la población migrante en España.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2020). Sentencia N.D. y N.T. vs. España. Sentencia clave sobre expulsiones en frontera, invocada a menudo para justificar políticas de devolución. Relevante para el análisis jurídico del ensayo.
Amnistía Internacional. (2023). Fronteras desprotegidas: derechos vulnerados en la política migratoria española. Informe que documenta prácticas ilegales y abusos en las políticas migratorias españolas. Refuerza la crítica al enfoque securitario y expulsivo.
Sociedad civil y tercer sector
Red Acoge. (2024). Informe anual sobre discriminación estructural y racismo institucional. Revisión sistemática de casos y barreras legales, laborales y sociales que enfrentan personas migrantes. Incluye propuestas del tercer sector.
CEAR. (2023). Informe 2023: Las personas refugiadas en España y Europa. Referencia fundamental sobre asilo, protección internacional y el papel de la sociedad civil en la acogida. Datos e historias que dan rostro a los números.
Caritas Española. (2022). Inmigración y cohesión social: el papel de las entidades de Iglesia en la integración. Ejemplo de la labor concreta del tercer sector religioso en procesos de integración y defensa de derechos.
Discursos políticos y medios
eldiario.es. (2024, julio 5). Vox plantea abiertamente un proceso de expulsión masiva de migrantes. Noticia clave que origina la reflexión del ensayo. Refleja la explicitación del proyecto de expulsión en el discurso político español contemporáneo.
Fedea. (2024). La realidad migratoria española y su gestión: hechos y percepciones. Documento que compara datos reales con percepciones sociales, desmontando mitos ampliamente difundidos en medios y redes.
AP News. (2024, marzo). Foreign overfishing in Senegal fuels migration to Spain, a report finds. Reportaje que vincula migración y causas estructurales como la desigualdad ecológica y económica global. Útil para contextualizar flujos migratorios.
10. Glosario
Arraigo social (o laboral): Figura legal que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización de residencia en España si demuestran integración social (por ejemplo, mediante contratos de trabajo, vínculos familiares o informes municipales).
Ciudadanía plena: Condición de participación y reconocimiento igualitario de derechos, deberes y pertenencia social en una comunidad política, más allá del estatus jurídico formal. Supone ser tratado como sujeto con voz, dignidad y legitimidad en la vida pública.
Crimen de lesa humanidad: Violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas contra población civil, como deportaciones masivas, esclavitud, tortura o persecución por motivos de raza, religión u origen. Tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Desarraigo: Proceso por el cual una persona es separada de sus vínculos afectivos, sociales, territoriales o culturales. Puede ser consecuencia de la migración forzada, la deportación o la exclusión social prolongada.
Discurso de odio: Expresiones que incitan al desprecio, la discriminación o la violencia contra colectivos vulnerables, especialmente por motivos de raza, religión, orientación sexual, nacionalidad u origen étnico. Puede tener consecuencias sociales y legales.
Expulsión colectiva: Medida prohibida por el derecho internacional que implica la deportación de un grupo de personas sin análisis individualizado de su situación jurídica. Se considera una violación de los derechos fundamentales.
Frontera ética: Concepto que alude al papel de actores sociales (como el tercer sector o la sociedad civil) como límite simbólico y práctico frente a políticas injustas o inhumanas, especialmente cuando el Estado falla en su función protectora.
Inmigración irregular: Situación administrativa de las personas que permanecen en un país sin autorización legal de residencia. Esta irregularidad es muchas veces sobrevenida, producto de leyes restrictivas o procesos burocráticos inaccesibles.
Migración estructural: Fenómeno migratorio sostenido en el tiempo, determinado por causas profundas como desigualdades globales, necesidades demográficas o dinámicas económicas. Se diferencia de las migraciones coyunturales o de emergencia.
Racismo institucional: Conjunto de normas, prácticas o decisiones que generan discriminación sistemática contra personas por su origen étnico o racial, aunque no haya intención explícita de excluir. Se manifiesta en la salud, educación, justicia, vivienda o empleo.
Regularización extraordinaria: Medida política que permite otorgar permisos de residencia a un colectivo de personas en situación irregular, generalmente por razones humanitarias, laborales o de arraigo. Suele impulsarse desde la sociedad civil ante bloqueos administrativos.
Repatriación (voluntaria o forzada): Retorno de una persona migrante a su país de origen. Cuando es voluntaria, implica apoyo institucional y consentimiento libre. Cuando es forzada, puede constituir una forma de expulsión contraria a los derechos humanos.
Tercer sector: Conjunto de entidades no lucrativas —ONG, fundaciones, asociaciones, movimientos— que trabajan por el interés general y la justicia social. En el ámbito migratorio, desempeñan un rol clave en acogida, integración, denuncia y acompañamiento.