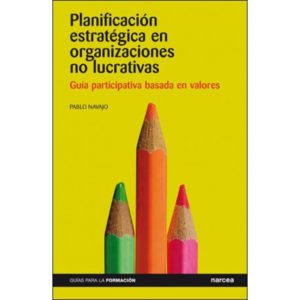La Teoría del Cambio (TdC) ha pasado de ser una técnica de formulación a convertirse en una práctica reflexiva que articula estrategia, gestión y evaluación. No se reduce a un diagrama elegante en un informe: es, ante todo, una hipótesis razonada sobre cómo y por qué nuestras intervenciones deberían contribuir a un cambio social específico, en un contexto determinado y bajo supuestos explícitos que deben ser puestos a prueba.
- Introducción: por qué la Teoría del Cambio importa hoy.
- Historia y desarrollo de la Teoría del Cambio.
2.1. Antecedentes históricos en la investigación y evaluación social
2.2. Carol Weiss y otras figuras clave.
2.3. Expansión en la cooperación internacional y el desarrollo social
2.4. Su llegada al tercer sector y adaptación comunitaria.
3.1. Objetivos finales y resultados intermedios.
3.2. Actividades, insumos y resultados inmediatos.
3.4. Cadena de valor y cadena de impacto.
3.5. La importancia de los indicadores y criterios de éxito.
4.1. Alineación con misión, visión y valores organizacionales.
4.2. Fortalecimiento de la planificación estratégica.
4.3. Herramienta para la rendición de cuentas y la transparencia.
4.4. Facilitación del aprendizaje organizacional y la innovación social
4.5. Participación de actores clave y fortalecimiento de la legitimidad.
5.1. Relación directa con los ODS y la Agenda 2030.
5.2. Ejemplos de aplicación en proyectos de ONG locales y globales.
5.3. Integración con enfoques de justicia social, género e interseccionalidad
5.4. La Teoría del Cambio como puente entre lo local y lo global
6.1. Definición de problemas y objetivos de cambio
6.2. Identificación de actores, beneficiarios y alianzas estratégicas
6.3. Mapeo del cambio deseado: narrativas, diagramas y mapas visuales.
6.4. Validación de supuestos y riesgos
6.5. Métodos participativos y co-creación con comunidades beneficiarias
7.1. Casos de organizaciones del tercer sector
7.2. Experiencias en proyectos de intervención social
7.3. Evaluación de impacto y aprendizajes derivados
7.4. Errores frecuentes y lecciones aprendidas
8.1. Ventajas: flexibilidad, claridad y orientación a resultados
8.2. Limitaciones: riesgos de simplificación, sobrecarga documental y falta de recursos
8.3. Retos en contextos de incertidumbre y complejidad social
8.4. Tensiones entre donantes y organizaciones locales.
9.1. Guías metodológicas de referencia.
9.2. Software y plataformas digitales de mapeo de impacto
9.3. Recursos prácticos de formación y capacitación
9.4. Ejemplos de plantillas y diagramas
10.1. La herencia del Enfoque del Marco Lógico: claridad y rigidez.
10.2. El encuentro con las metodologías ágiles: del software al cambio social
10.3. Estándares de gestión (PMBOK, PRINCE2): la disciplina del control
10.4. Convergencias y tensiones: ¿qué está en juego?.
10.5. Hacia una síntesis práctica: la TdC como marco integrador
11.1. Ética de la transparencia y la rendición de cuentas.
11.2. Ética del conocimiento y las epistemologías.
11.3. Ética de la medición y lo que se considera impacto
11.4. Ética de la participación y la agencia.
11.5. Ética tecnológica: datos, algoritmos y vigilancia.
12.1. El impacto como campo de disputa.
12.2. La TdC como brújula para la evaluación de impacto
12.3. Críticas y límites en la integración TdC–impacto
12.4. Repensar el impacto desde la TdC..
12.5. Ejemplos y prácticas emergentes.
12.6. Hacia una evaluación de impacto 3.0.
13.1. Uso de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo en la evaluación de impacto
13.2. Herramientas digitales colaborativas para el diseño participativo de la Teoría del Cambio.
13.3. Blockchain y trazabilidad de resultados sociales
13.4. Riesgos éticos y desafíos de gobernanza en el uso de tecnología
14.1. Riesgo de instrumentalización por parte de financiadores
14.2. Críticas desde el enfoque decolonial y del Sur Global
14.3. Debate sobre la medición de impacto vs. procesos de transformación social
14.4. El dilema entre rendición de cuentas y flexibilidad comunitaria
15.1. Tendencias futuras: complejidad, sostenibilidad, justicia climática y digital
15.2. Su papel en la resiliencia organizacional frente a crisis globales
15.3. Integración con la evaluación de impacto social y ambiental
15.4. Hacia una Teoría del Cambio como herramienta de transformación democrática
15.5. Hacia una Teoría del Cambio3.0.
Epílogo. Manifiesto por una Teoría del Cambio viva.
Recursos de interés sobre la Teoría del Cambio.
- Guías y manuales metodológicos.
- Plataformas y software para mapeo y evaluación de impacto.
- Cursos y capacitación.
- Redes y comunidades de práctica.
- Recursos críticos e innovadores.
Estudio de caso: Aplicación de la Teoría del Cambio en una ONG medioambiental
1. Introducción: por qué la Teoría del Cambio importa hoy
En la última década, el tercer sector se ha movido en un terreno donde coexisten tres presiones: demostrar impacto con evidencias sólidas, actuar en contextos crecientemente complejos y hacerlo de manera ética, participativa y transparente. En ese cruce, la Teoría del Cambio (TdC) ha pasado de ser una técnica de formulación a convertirse en una práctica reflexiva que articula estrategia, gestión y evaluación. No se reduce a un diagrama elegante en un informe: es, ante todo, una hipótesis razonada sobre cómo y por qué nuestras intervenciones deberían contribuir a un cambio social específico, en un contexto determinado y bajo supuestos explícitos que deben ser puestos a prueba.
Entendida así, la TdC es una narrativa causal acompañada —cuando conviene— de representaciones visuales: conecta insumos y actividades con productos, resultados y efectos de largo plazo, a la vez que hace visibles los supuestos que sostienen cada vínculo (“si logramos X, es razonable esperar Y porque…”), los riesgos que podrían desbaratarlo y las condiciones contextuales que lo habilitan o lo dificultan. Esta explicitación no solo aumenta la calidad del diseño; también hace a la organización evaluabile (sus promesas pueden ser contrastadas), aprendiente (sus hipótesis pueden refinarse) y responsable ante las personas y comunidades a las que sirve.
La TdC se distingue de herramientas cercanas. A diferencia del Marco Lógico, que ordena objetivos e indicadores en una matriz relativamente rígida, la TdC privilegia la plausibilidad causal y la justificación de las rutas de cambio, incluyendo opciones alternativas y bifurcaciones. Frente a la Gestión por Resultados, que a menudo deriva en una contabilidad de indicadores, la TdC pone el foco en la coherencia entre medios y fines y en la calidad de la evidencia que conecta ambos. Y, a diferencia de algunas versiones académicas de la Teoría del Programa, busca un equilibrio entre fundamentación conceptual y usabilidad para equipos que necesitan decidir hoy bajo restricciones reales.
Para el tercer sector, este enfoque ofrece un valor añadido concreto. En primer lugar, favorece la alineación estratégica: cuando misión y visión se traducen en cambios observables para poblaciones definidas, es más fácil priorizar, presupuestar y gobernar. En segundo lugar, facilita la gestión adaptativa: si las rutas de cambio y sus supuestos están claros, se puede corregir rumbo sin perder propósito cuando cambian el contexto político, la demanda social o las capacidades internas. En tercer lugar, convierte la rendición de cuentas en una práctica sustantiva y no meramente formal: no informamos solo “cuánto hicimos”, sino “qué cambió, para quién, y en qué medida lo que hicimos contribuyó a ese cambio”. Este matiz es crucial: en ecosistemas multiactor, la TdC desplaza el énfasis de la atribución (“fue gracias a nosotros”) a la contribución (“esto es lo razonable que podemos afirmar sobre nuestro papel, en diálogo con otras fuerzas en juego”).
La calidad de una TdC depende de varios principios. La plausibilidad exige que los vínculos causa–efecto estén sustentados en evidencia empírica o en experiencia acumulada; la viabilidad obliga a reconocer límites de recursos, tiempos y capacidades; la evaluabilidad requiere resultados formulados como cambios (no actividades) con indicadores sensatos y fuentes accesibles; la participación significativa garantiza que las narrativas de cambio integren las voces de quienes viven el problema y sostienen la solución; y la ética del cuidado recuerda que la generación y uso de datos no es neutra: implica consentimiento, privacidad, justicia epistémica y accesibilidad. En un sector que cada vez recurre más a tecnologías de datos e incluso a IA para monitoreo y evaluación, estos principios se vuelven ineludibles.
Nada de lo anterior implica idealizar la herramienta. La TdC arrastra riesgos recurrentes que conviene anticipar. El primero es la linealidad excesiva: problemas de pobreza, violencia de género o exclusión digital rara vez se comportan como cadenas simples; requieren incorporar bucles de retroalimentación, dinámicas de poder y efectos no previstos. El segundo es la tiranía del indicador: medir todo puede ser tan contraproducente como medir poco; se impone una parquedad inteligente, elegir pocas métricas significativas y acompañarlas de evidencia cualitativa robusta. El tercero es el efecto en su presentación: usar la TdC como un póster para donantes, sin gobernanza ni revisión periódica, termina vaciándola de contenido. El cuarto es el sesgo del financiador: si la lógica de cambio se diseña “desde arriba” y se cierra pronto, se vuelve ciega a contextos locales, desigualdades interseccionales y conocimientos situados.
Superar esas trampas exige prácticas deliberadas. Una TdC sólida nombra y prioriza sus supuestos críticos —los que, si no se cumplieran, derrumbarían la ruta— y define cómo ponerlos a prueba (pilotos, comparaciones, seguimiento cualitativo, revisiones trimestrales). Reconoce el contexto como variable activa (normativa, economía política, clima, cultura digital) y no como telón de fondo inerte. Integra mecanismos de retroalimentación con participantes —que van de encuestas de satisfacción a comités comunitarios y “escuchas” etnográficas— y asume que el mapa de cambio debe actualizarse cuando la realidad lo desmiente. Y, sobre todo, articula la toma de decisiones con una gobernanza clara (quién interpreta la evidencia, quién decide ajustes, cómo se documenta y comunica).
Conviene ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Una organización que acompaña a mujeres migrantes en procesos de inserción laboral podría sostener que si ofrece formación pertinente y asesoría jurídica, y existen empleadores sensibilizados y políticas locales favorables, entonces aumentarán la empleabilidad y la estabilidad de ingresos, lo que a medio plazo reducirá la vulnerabilidad económica y mejorará el bienestar familiar. Esa cadena no es solo una promesa; es un programa de comprobación: ¿la formación realmente modifica competencias prácticas?, ¿la asesoría jurídica resuelve barreras documentales clave?, ¿qué proporción de empleadores adopta prácticas no discriminatorias?, ¿qué shocks del contexto (crisis sectoriales, cambios regulatorios) pueden desbaratar la ruta?, ¿qué señales tempranas anticipan el éxito o el fracaso? La TdC de esa organización será sólida si convierte estas preguntas en aprendizaje organizado.
Este post parte de una convicción: la TdC es una herramienta estratégica para organizaciones que aspiran a transformar y no solo a mitigar problemas. Por eso la trataremos en su doble dimensión, técnica y política. Técnica, porque exige precisión conceptual, buen diseño de indicadores y disciplina de seguimiento. Política, porque define qué cambios merecen ser perseguidos, para quién y en qué condiciones; porque obliga a dar cuentas del poder, de los supuestos y de las renuncias; y porque, en última instancia, sitúa a las organizaciones sociales en el debate sobre valor público, justicia y democracia.
En los capítulos siguientes recorreremos su genealogía intelectual y práctica; desgranaremos sus componentes con mayor detalle; exploraremos su relación con la Agenda 2030 y con enfoques de justicia de género e interseccionalidad; discutiremos metodologías y herramientas, incluidas las que hoy habilitan los datos masivos y la IA, junto con sus límites y dilemas éticos; y, sobre todo, mostraremos casos reales del tercer sector —grandes y pequeños, locales y globales— que permitan ver a la TdC en acción, con sus aciertos y sus tropiezos. La aspiración es doble: ofrecer una guía de uso exigente y, a la vez, plantear una conversación crítica sobre cómo hacer de la TdC un instrumento vivo, al servicio de comunidades que no pueden esperar.
2. Historia y desarrollo de la Teoría del Cambio
Hablar de la TdC supone situarse en un punto de intersección entre la investigación social, la evaluación de programas y las prácticas de gestión en contextos de desarrollo y acción comunitaria. No es un concepto que aparezca de la nada, sino que es el resultado de una genealogía compleja donde confluyen debates académicos, exigencias de rendición de cuentas y aprendizajes prácticos de organizaciones sociales en distintos continentes. Comprender su historia es clave para valorar tanto su potencial como sus límites.
2.1. Antecedentes históricos en la investigación y evaluación social
El origen de la TdC se encuentra en los años sesenta y setenta, cuando la evaluación de programas sociales comenzó a ocupar un lugar central en la política pública de Estados Unidos. En aquel momento, la preocupación dominante era determinar si las intervenciones financiadas con recursos públicos realmente producían cambios tangibles en bienestar, empleo o educación. Sin embargo, los instrumentos de la época eran excesivamente descriptivos y se centraban en medir resultados finales, sin explicar cómo ni por qué se producían.
De esa limitación surgió la necesidad de contar con modelos causales explícitos que conectaran actividades con resultados intermedios y, finalmente, con impactos. La teoría del programa —que planteaba que toda intervención debe basarse en una teoría implícita sobre cómo se espera que funcione— fue el primer paso. La TdC heredará esta lógica, pero con un énfasis mayor en la explicitación de supuestos y en la participación de actores clave.
Aquí conviene añadir que, como señaló Michael Bamberger, incluso con los avances de estas décadas, la evaluación social seguía arrastrando una gran dificultad: capturar la complejidad de los contextos donde operaban las políticas públicas. Las herramientas disponibles eran demasiado lineales para fenómenos atravesados por múltiples actores, factores externos y dinámicas imprevistas. Este límite metodológico explica en parte por qué la TdC se consolidó como alternativa: porque prometía ir más allá de la simple medición de resultados finales y acercarse a la comprensión de procesos de cambio no lineales.
2.2. Carol Weiss y otras figuras clave
La gran impulsora del concepto fue Carol Weiss, investigadora en políticas públicas y evaluación, quien en los años noventa sistematizó la idea de que las intervenciones sociales operan con una “teoría” implícita de cambio que rara vez se hace visible. Weiss planteó que explicitar esa teoría era crucial tanto para comprender los fracasos como para mejorar la planificación y la evaluación.
Su aporte fue doble: por un lado, introducir un lenguaje accesible (“teoría del cambio”) que conectaba la investigación académica con la práctica de ONG y agencias; por otro, insistir en que las políticas y programas no fracasan solo por mala implementación, sino porque los supuestos causales que los sustentan eran débiles o irreales.
Junto a Weiss, otros nombres son importantes en esta historia:
- Patricia Rogers y Sue Funnell, con su Purposeful Program Theory, ampliaron el enfoque hacia modelos de programas y marcos de evaluación más flexibles.
- John Mayne, con la contribution analysis, aportó una manera de evaluar contribuciones plausibles en contextos donde múltiples actores influyen en los resultados, evitando la ilusión de atribución exclusiva.
- Michael Quinn Patton, desde la evaluación centrada en el uso, reforzó la idea de que la TdC no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar decisiones y aprendizajes.
En paralelo, se abrió también el debate sobre el uso político de la evidencia. Autoras como Eyben, Guijt y Roche con The Politics of Evidence and Results in International Development: Playing the game to change the rules? han mostrado cómo la TdC puede ser cooptada por donantes y agencias internacionales para reforzar mecanismos de control y de legitimación de sus agendas, más que para servir al aprendizaje de las comunidades. Esta tensión acompaña desde entonces a la TdC: ¿es una herramienta emancipadora o un dispositivo tecnocrático de poder?
2.3. Expansión en la cooperación internacional y el desarrollo social
En los años 2000, la TdC se popularizó en la cooperación internacional, especialmente en agencias como DFID (Reino Unido), UNICEF y fundaciones privadas como W.K. Kellogg y Rockefeller. Su atractivo radicaba en que permitía a donantes y ejecutores:
- Justificar la plausibilidad de sus intervenciones antes de invertir.
- Mapear rutas de cambio complejas, adaptadas a realidades locales.
- Vincular proyectos a marcos globales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio primero y los ODS después.
En este proceso, la TdC se transformó en un idioma común entre actores globales y locales, aunque con tensiones: en algunos casos se usó de manera burocrática —diagramas estándar para satisfacer a financiadores—, mientras que en otros se convirtió en un instrumento de cocreación comunitaria, donde beneficiarios y organizaciones construían conjuntamente las hipótesis de cambio.
Estas tensiones también han sido analizadas desde enfoques decoloniales. Autores como Achille Mbembe o Boaventura de Sousa Santos han advertido que la cooperación internacional tiende a imponer marcos conceptuales nacidos en el Norte global, invisibilizando las epistemologías del Sur y las formas locales de concebir el cambio. La TdC, en este sentido, no escapa al riesgo de ser un “dispositivo de traducción hegemónica”, que obliga a comunidades a formular sus experiencias según categorías externas. Descolonizar la TdC implica reconocer pluralidad epistémica y abrir espacio para narrativas de cambio que no se ajustan a las lógicas lineales ni a los indicadores tradicionales.
2.4. Su llegada al tercer sector y adaptación comunitaria
En el tercer sector, la TdC ha vivido una doble trayectoria. Las grandes ONG internacionales la adoptaron inicialmente para responder a exigencias de donantes y marcos globales de impacto. Pero su verdadero potencial se desplegó cuando organizaciones más pequeñas y comunitarias comenzaron a apropiarse del enfoque para fortalecer su identidad estratégica, visibilizar su valor social y dar coherencia a su acción cotidiana.
En este tránsito, la TdC se ha ido transformando: de herramienta técnica, centrada en matrices e indicadores, hacia espacio de reflexión colectiva sobre lo que significa transformar la realidad. En barrios urbanos, cooperativas, colectivos feministas o asociaciones de migrantes, la TdC ha servido no solo para planificar, sino para abrir procesos de diálogo democrático: ¿qué cambios perseguimos?, ¿qué supuestos sostenemos?, ¿qué riesgos aceptamos?, ¿quién queda dentro y quién fuera de nuestra ruta de cambio?
La historia de la TdC muestra que no es un concepto neutral ni estático. Nació como respuesta a limitaciones metodológicas en la evaluación, pero pronto se convirtió en un lenguaje estratégico y político en el campo del desarrollo y el tercer sector. En manos de Weiss y de las corrientes posteriores, la TdC ha mutado: de herramienta académica a práctica de gestión globalizada; de exigencia de donantes a posibilidad de empoderamiento comunitario.
Hoy, hablar de TdC implica preguntarse no solo cómo mejorar la coherencia y efectividad de los proyectos, sino también cómo garantizar que esta lógica de cambio no se convierta en un instrumento tecnocrático, sino en un marco vivo de aprendizaje, rendición de cuentas y transformación social. Las voces críticas —desde Bamberger hasta Eyben, Guijt y Roche, pasando por Mbembe y Santos— nos recuerdan que la historia de la TdC es también la historia de sus tensiones: entre simplicidad y complejidad, entre control y emancipación, entre Norte y Sur, entre lo medible y lo significativo.
Cuadro cronológico de la Teoría del Cambio
| Década / Año | Hito principal | Relevancia para la Teoría del Cambio |
| Años 1970 | Desarrollo de la teoría del programa y auge de la evaluación social en EE. UU. | Primeros intentos de explicitar las relaciones causales en políticas públicas; necesidad de ir más allá de medir resultados finales. |
| Años 1980 | Expansión de la evaluación basada en teoría en políticas sociales | Se consolidan enfoques que piden justificar cómo y por qué una intervención debería producir resultados. |
| Años 1990 | Carol Weiss introduce y difunde el concepto de Theory of Change | El término se populariza en evaluación y desarrollo; se enfatiza la importancia de explicitar supuestos y cadenas causales. |
| 2000–2005 | Adopción en la cooperación internacional (DFID, UNICEF, Kellogg Foundation) | Se convierte en metodología estándar para diseño y evaluación de proyectos; gana visibilidad global. |
| 2005–2010 | Relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) | La TdC se usa para alinear proyectos de ONG y agencias con metas globales de desarrollo. |
| 2010–2015 | Expansión en fundaciones y grandes ONG internacionales (Oxfam, Save the Children, MSF) | La TdC se institucionaliza como requisito de planificación y rendición de cuentas. |
| 2015 | Lanzamiento de la Agenda 2030 y los ODS | La TdC se posiciona como herramienta clave para conectar proyectos locales con metas globales. |
| 2015–2020 | Creciente uso en organizaciones comunitarias y movimientos sociales | Se adapta a contextos locales; se convierte en un espacio de reflexión colectiva y participación democrática. |
| 2020–2025 | Integración con tecnologías digitales, big data e inteligencia artificial | La TdC se enriquece con herramientas digitales de monitoreo y evaluación; surgen debates éticos y críticas decoloniales. |
3. Componentes clave de la Teoría del Cambio
La TdC no es un ejercicio abstracto ni un póster decorativo. Su potencia radica en que descompone la complejidad de un proceso de transformación social en componentes interconectados, que permiten narrar y visualizar cómo se espera que ocurra el cambio. Cada uno de estos elementos es necesario, pero ninguno es suficiente por sí solo: la fuerza de la TdC reside en la coherencia del conjunto, en la forma en que se articulan y en el modo en que se someten a prueba en la práctica.
3.1. Objetivos finales y resultados intermedios
Toda TdC arranca con una pregunta fundamental: ¿qué transformación última buscamos? Los objetivos finales representan el horizonte de impacto, aquello que da sentido a la misión de una organización: la reducción de la pobreza energética, el acceso universal a la educación o la igualdad de género. Estos objetivos no son meros enunciados aspiracionales, sino metas que deben poder traducirse en cambios observables y verificables en la vida de las personas o en las condiciones estructurales de una comunidad.
Sin embargo, ninguna organización puede saltar directamente del punto de partida a la meta. Por eso la TdC se detiene en los resultados intermedios, que constituyen los peldaños en la escalera del cambio. Se trata de transformaciones de medio plazo —nuevas capacidades, conductas, políticas o alianzas— que, de lograrse, hacen plausible alcanzar el impacto deseado. Estos resultados intermedios cumplen un rol estratégico: permiten medir avances significativos sin perder de vista el horizonte, y ofrecen criterios de aprendizaje para ajustar el rumbo si las hipótesis iniciales no se cumplen.
3.2. Actividades, insumos y resultados inmediatos
En la base de toda TdC están los insumos (recursos financieros, humanos, materiales, institucionales), las actividades (acciones concretas de intervención) y los resultados inmediatos o productos (servicios prestados, materiales elaborados, procesos iniciados). Esta dimensión suele ser la más visible para donantes y gestores, porque es fácilmente contable: número de talleres realizados, becas otorgadas, manuales distribuidos.
No obstante, la fuerza de la TdC está en recordar que los productos por sí solos no son sinónimo de cambio. El hecho de que se haya impartido un taller no garantiza que las personas participantes hayan adquirido competencias, modificado actitudes o mejorado sus condiciones de vida. El tránsito de lo inmediato a lo intermedio exige mirar más allá de la cantidad hacia la calidad de la transformación: ¿qué ocurrió después de la actividad?, ¿qué capacidades nuevas emergieron?, ¿qué puertas se abrieron o se cerraron?
3.3. Suposiciones y contexto
Quizá el rasgo más distintivo de la TdC es la explicitación de los supuestos. Allí donde otros marcos dejan entrever que las actividades se conectan automáticamente con los resultados, la TdC obliga a preguntarse: ¿bajo qué condiciones es razonable esperar que este cambio ocurra? Los supuestos son esas hipótesis sobre el entorno, los actores y las dinámicas sociales que sostienen la plausibilidad del modelo.
Un ejemplo sencillo: una ONG que promueve la inserción laboral de jóvenes puede suponer que existe un mercado dispuesto a contratarlos, que las empresas no discriminan por origen étnico y que las políticas públicas apoyan la empleabilidad juvenil. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la cadena de cambio se debilita o incluso se rompe. Por eso la TdC exige no solo formular supuestos, sino también jerarquizarlos y ponerlos a prueba, transformando la incertidumbre en una agenda activa de aprendizaje.
El contexto opera como telón de fondo dinámico. Factores políticos, económicos, culturales o ambientales pueden habilitar u obstaculizar las rutas de cambio. Ignorarlo conduce a teorías del cambio ingenuas, que asumen linealidad donde hay complejidad y estabilidad donde hay volatilidad. Incorporar el contexto significa reconocer que el cambio social no se produce en laboratorio, sino en escenarios de poder, conflicto e incertidumbre.
3.4. Cadena de valor y cadena de impacto
La TdC se construye a partir de dos nociones que conviene diferenciar: la cadena de valor y la cadena de impacto.
- La cadena de valor describe el flujo interno de una organización: cómo transforma insumos en actividades, y estas en productos inmediatos. Es el plano de la eficiencia operativa.
- La cadena de impacto, en cambio, se ocupa de cómo esos productos contribuyen a resultados intermedios y finalmente a impactos sostenidos. Es el plano de la efectividad social.
La primera responde a la pregunta “¿qué hacemos con los recursos que tenemos?”, mientras que la segunda plantea “¿qué cambia realmente en el mundo gracias a lo que hacemos?”. Una organización sólida articula ambas cadenas: garantiza la eficiencia de sus procesos internos sin perder de vista la contribución a transformaciones estructurales.
3.5. La importancia de los indicadores y criterios de éxito
La pregunta inevitable en cualquier TdC es cómo sabremos si ocurrió el cambio. Aquí entran en juego los indicadores, que no deben entenderse como una burocracia cuantitativa, sino como señales significativas de transformación. Los indicadores permiten observar, medir y comunicar progresos, pero su valor radica en que estén vinculados a los cambios definidos en la teoría, no a actividades aisladas.
Un buen indicador cumple tres criterios:
- Pertinencia: mide un cambio relevante, no un dato accesorio.
- Proporcionalidad: no exige más recursos de los que la organización puede destinar.
- Comprensibilidad: es claro para quienes participan en el proyecto y no solo para evaluadores externos.
Junto a los indicadores, los criterios de éxito permiten establecer umbrales: ¿qué nivel de cambio consideramos suficiente para hablar de logro?, ¿qué variaciones admitimos como parte de la realidad? Definirlos colectivamente ayuda a evitar interpretaciones arbitrarias y a sostener procesos de rendición de cuentas legítimos.
La TdC no se reduce a un inventario de insumos o a una lista de resultados deseados. Es una arquitectura de coherencia que vincula actividades inmediatas con impactos de largo plazo, bajo condiciones y supuestos que deben ser continuamente contrastados con la realidad. Sus componentes —objetivos, resultados, actividades, supuestos, contexto, indicadores— funcionan como piezas de un engranaje: su eficacia depende de cómo encajan entre sí y de cómo se sostienen en escenarios cambiantes.
El desafío para el tercer sector es doble: no caer en la tentación de usar estos componentes como casillas a rellenar para un financiador, pero tampoco renunciar a la disciplina que imponen. La TdC exige, al mismo tiempo, rigor técnico y apertura política.
Componentes clave de la Teoría del Cambio
| Componente | Definición | Función principal | Riesgos de mal uso |
| Objetivos finales / Impacto | Transformación última que se busca en la sociedad (bienestar, equidad, sostenibilidad). | Orientar la misión y el sentido estratégico de la intervención. | Redacción excesivamente abstracta (“mejorar el mundo”) sin criterios observables; pérdida de foco en la población destinataria. |
| Resultados intermedios | Cambios de medio plazo en capacidades, conductas, políticas o sistemas. | Traducir la visión en metas alcanzables que actúan como “peldaños” hacia el impacto. | Confundirlos con productos inmediatos; plantearlos de forma tan ambiciosa que resulten inmedibles. |
| Resultados inmediatos / Productos | Bienes y servicios generados directamente por las actividades. | Ofrecer evidencia tangible de ejecución; base para lograr cambios más profundos. | Asumir que el producto equivale al cambio (“dar un taller” = “cambiar conductas”); énfasis en la cantidad sobre la calidad. |
| Actividades | Acciones concretas implementadas por la organización. | Operativizar la estrategia, movilizar insumos hacia productos. | Enumerar actividades sin conexión causal clara; riesgo de burocratización (“checklist” sin propósito). |
| Insumos | Recursos financieros, humanos, técnicos y normativos. | Garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades. | Subestimar la necesidad de recursos; ignorar limitaciones de capacidades internas. |
| Suposiciones | Hipótesis sobre condiciones externas necesarias para que ocurra el cambio. | Hacer explícitas las bases de la plausibilidad y diseñar estrategias de mitigación. | No formularlas (quedan implícitas); formular demasiadas sin priorizar; no contrastarlas con evidencia. |
| Contexto | Entorno político, social, económico, cultural o ambiental en el que opera el proyecto. | Reconocer factores externos que habilitan u obstaculizan el cambio. | Tratarlo como “decorado” en lugar de variable activa; ignorar dinámicas de poder o crisis inesperadas. |
| Cadena de valor | Flujo interno que conecta insumos, actividades y productos. | Asegurar la eficiencia organizativa y la trazabilidad de recursos. | Reducir la TdC a un proceso contable; perder de vista la efectividad social. |
| Cadena de impacto | Ruta causal que conecta productos con resultados e impacto. | Orientar a la organización hacia el cambio real en la vida de las personas. | Plantearla de forma excesivamente lineal en contextos complejos; invisibilizar la contribución de otros actores. |
| Indicadores y criterios de éxito | Señales observables que permiten medir avances y logros. | Facilitar monitoreo, aprendizaje y rendición de cuentas. | Caer en la “tiranía del indicador”: medir lo que es fácil y no lo que es relevante; saturación de métricas. |
4. La importancia de la Teoría del Cambio para el Tercer Sector
En el universo del tercer sector, donde conviven organizaciones pequeñas de base comunitaria con grandes ONG internacionales, la pregunta sobre cómo demostrar impacto se ha vuelto ineludible. La ciudadanía exige transparencia, los donantes reclaman resultados verificables y los propios equipos buscan sentido y coherencia en su trabajo. En este contexto, la TdC se convierte en mucho más que una herramienta metodológica: es un marco integrador que conecta la misión institucional con la práctica cotidiana, la rendición de cuentas con la innovación, y la planificación con la legitimidad social.
4.1. Alineación con misión, visión y valores organizacionales
Una de las críticas recurrentes a las organizaciones sociales es el riesgo de dispersión: proyectos que responden a modas, a oportunidades de financiación o a urgencias coyunturales, pero que se alejan de la misión original. La TdC actúa como brújula, al traducir la misión y la visión en cambios verificables para grupos concretos. No se trata de redactar enunciados inspiradores, sino de explicitar qué transformaciones en la vida de las personas darán testimonio de que la misión está viva.
Este alineamiento no solo protege la identidad organizacional frente a la presión de los donantes, sino que además refuerza la consistencia ética: los valores —justicia social, equidad, sostenibilidad— dejan de ser proclamas abstractas y se convierten en criterios que orientan decisiones estratégicas.
4.2. Fortalecimiento de la planificación estratégica
Planificar en el tercer sector es siempre un ejercicio de equilibrios: entre recursos limitados y demandas infinitas, entre horizontes ambiciosos y tiempos políticos cortos. La TdC aporta una estructura que ayuda a decidir qué hacer, qué no hacer y por qué. Al identificar resultados intermedios plausibles y supuestos críticos, permite priorizar actividades con mayor potencial de impacto, evitando la fragmentación.
En entornos volátiles, además, la TdC introduce un valor añadido: la gestión adaptativa. Una organización que sabe cuáles son sus rutas de cambio y cuáles son sus supuestos puede revisar su estrategia cuando cambian las condiciones —una crisis económica, una reforma legal, un desastre climático— sin perder coherencia ni horizonte.
4.3. Herramienta para la rendición de cuentas y la transparencia
En un ecosistema donde las ONG deben rendir cuentas a múltiples audiencias —donantes, administraciones, comunidades, opinión pública—, la TdC permite contar una historia más honesta y sustantiva: no se trata de reportar únicamente cuántos talleres, becas o alimentos se entregaron, sino de mostrar qué cambió en la vida de las personas y en qué medida la organización contribuyó a ese cambio.
Este enfoque desplaza la lógica de la atribución exclusiva (“fue gracias a nosotros”) hacia la de la contribución compartida (“esto es lo que razonablemente aportamos en un ecosistema más amplio”). Esa narrativa no solo es más realista, sino que también fortalece la confianza y la legitimidad, porque evita exageraciones y reconoce la interdependencia de actores.
4.4. Facilitación del aprendizaje organizacional y la innovación social
Las organizaciones sociales no pueden limitarse a ejecutar proyectos: necesitan aprender de sus aciertos y errores para seguir siendo relevantes. La TdC genera un espacio de aprendizaje estructurado, porque cada supuesto se convierte en una hipótesis a contrastar y cada resultado intermedio en una señal de avance o de bloqueo.
Este proceso alimenta la innovación social. Identificar que un supuesto crítico no se cumple puede llevar a explorar nuevas alianzas, metodologías o tecnologías. Asimismo, compartir aprendizajes —no solo éxitos, sino también fracasos— contribuye a la inteligencia colectiva del sector, evitando repetir errores y multiplicando el potencial transformador.
4.5. Participación de actores clave y fortalecimiento de la legitimidad
Finalmente, la TdC abre la posibilidad de que el diseño y la evaluación de proyectos no sean procesos tecnocráticos, sino espacios de participación democrática. Incluir a beneficiarios, comunidades, aliados institucionales y equipos internos en la formulación de la TdC no solo mejora la calidad de las hipótesis, sino que también genera legitimidad social: la organización no habla por las personas, sino con ellas.
Esa legitimidad es crucial en tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Una TdC participativa muestra que el tercer sector no se limita a ejecutar políticas públicas ni a ocupar vacíos estatales, sino que actúa como actor político y comunitario que delibera colectivamente sobre el cambio social deseado.
Esquema de síntesis: la TdC como valor estratégico en el tercer sector
| Dimensión | Contribución de la TdC | Riesgo si no se aplica |
| Misión y valores | Traduce la misión en cambios verificables; protege la identidad ética. | Dispersión y pérdida de coherencia. |
| Planificación estratégica | Priorización de actividades con mayor impacto; gestión adaptativa. | Fragmentación, proyectos reactivos. |
| Rendición de cuentas | Reporta cambios reales y contribuciones plausibles. | Informes centrados en actividades, sin evidencia de impacto. |
| Aprendizaje e innovación | Supuestos como hipótesis de aprendizaje; espacio para innovar. | Repetición de errores; inercia organizativa. |
| Legitimidad social | Participación de actores clave; construcción de confianza. | Percepción de desconexión con comunidades; déficit de legitimidad. |
5. Teoría del Cambio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han supuesto una redefinición del lenguaje y las prioridades en el tercer sector. Ninguna organización social —desde una ONG comunitaria hasta una agencia internacional— puede hoy planificar sin situarse, al menos retóricamente, en ese marco global. La TdC ha demostrado ser un puente especialmente útil para conectar la acción local con los ODS, al traducir metas amplias y globales en rutas causales concretas, verificables y adaptadas a realidades específicas.
5.1. Relación directa con los ODS y la Agenda 2030
Los ODS son, en esencia, enunciados de cambio global: acabar con la pobreza, reducir desigualdades, garantizar educación y salud universales, promover la igualdad de género, enfrentar el cambio climático. La TdC, al estructurarse como narrativa causal, permite operacionalizar estos compromisos:
- ODS como horizonte de impacto: los ODS funcionan como objetivos finales de una TdC organizacional o sectorial.
- Resultados intermedios alineados: cada organización puede identificar cuáles de sus cambios intermedios (por ejemplo, mejorar la empleabilidad juvenil o fortalecer la resiliencia comunitaria) son contribuciones plausibles a un ODS específico.
- Indicadores compartidos: la TdC se enriquece cuando se conecta con los indicadores oficiales de la Agenda 2030, lo que facilita rendición de cuentas comparables a nivel nacional e internacional.
De este modo, la TdC convierte los ODS en algo más que un marco simbólico: los traduce en rutas de acción contextualizadas y evaluables.
5.2. Ejemplos de aplicación en proyectos de ONG locales y globales
El valor de la TdC en relación con los ODS se aprecia mejor en casos concretos:
- Greenpeace Internacional (ODS 13 y 15): sus campañas ambientales se articulan como TdC que explicitan la conexión entre movilización ciudadana, presión política y cambios regulatorios, hasta llegar al impacto esperado: mitigación del cambio climático y protección de la biodiversidad.
- Asociaciones locales de mujeres en África Occidental (ODS 5): colectivos feministas utilizan la TdC como herramienta participativa para vincular acciones de formación y redes de apoyo con cambios intermedios (empoderamiento económico, liderazgo comunitario) que, a su vez, contribuyen a la meta de igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Estos ejemplos muestran que la TdC no solo sirve para “traducir” los ODS, sino también para repolitizarlos, adaptándolos a contextos de poder, exclusión y resistencia.
5.3. Integración con enfoques de justicia social, género e interseccionalidad
La Agenda 2030 proclama el principio de “no dejar a nadie atrás”, pero corre el riesgo de quedar en el terreno de lo declarativo si no se operacionaliza en proyectos concretos. La TdC es especialmente útil aquí, porque obliga a preguntarse: ¿quién se beneficia?, ¿en qué condiciones?, ¿qué desigualdades persisten o se reproducen?
- Desde la justicia social, la TdC ayuda a identificar qué rutas de cambio corrigen desigualdades estructurales y cuáles podrían reforzarlas.
- Desde el género, visibiliza cómo las intervenciones impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres, y a otras identidades disidentes.
- Desde la interseccionalidad, permite mapear cómo se cruzan variables como clase, origen étnico, edad, discapacidad o estatus migratorio, ampliando la mirada sobre quién queda incluido y quién queda fuera de la ruta de cambio.
Este cruce crítico es clave para evitar que la vinculación con los ODS se convierta en un ejercicio superficial de “etiquetado”, y garantizar que el impacto se mida en términos de equidad y derechos, no solo de eficiencia.
5.4. La Teoría del Cambio como puente entre lo local y lo global
El mayor desafío de los ODS es su escala: ¿cómo conectar metas globales con acciones situadas en comunidades específicas? La TdC actúa como puente bidireccional:
- De lo local a lo global: permite que un proyecto de barrio, al ser formulado con una lógica de cambio clara, muestre cómo contribuye a una meta global.
- De lo global a lo local: traduce las metas internacionales en objetivos comprensibles y relevantes para actores comunitarios, evitando que los ODS se perciban como una agenda lejana o impuesta.
De este modo, la TdC no solo vincula escalas, sino que también genera un lenguaje común entre actores diversos: gobiernos, ONG internacionales, comunidades locales y ciudadanía. Es un idioma compartido que permite dialogar sobre el cambio social sin diluir las diferencias de contexto.
TdC y ODS como niveles conectados
| Nivel | Pregunta guía | Ejemplo |
| Global (ODS) | ¿Qué transformación última se busca en el planeta? | ODS 13: Acción por el clima |
| Nacional / sectorial | ¿Cómo se traduce esa meta en políticas y programas de país? | Estrategia nacional de transición energética |
| Organizacional | ¿Qué resultados intermedios persigue una ONG en su TdC? | Reducción del consumo energético en hogares vulnerables |
| Comunitario | ¿Qué cambios concretos ocurren en la vida de las personas? | Familias que mejoran aislamiento térmico y reducen facturas |
La TdC, bien utilizada, impide que los ODS sean un catálogo de buenas intenciones y los convierte en un mapa vivo que conecta prácticas comunitarias con compromisos globales. En este sentido, es una herramienta de traducción política y metodológica, que devuelve a la Agenda 2030 su vocación original: no ser un marco de marketing internacional, sino un pacto concreto para transformar realidades desde abajo y con todos los actores implicados.
6. Cómo desarrollar una Teoría del Cambio eficaz
La TdC no es un documento que se rellena ni un gráfico que se adjunta al final de una propuesta. Es, ante todo, un proceso colectivo de reflexión estratégica, que traduce un problema social en una ruta plausible de transformación. La eficacia de una TdC no se mide únicamente por la elegancia de su diagrama, sino por la calidad del razonamiento, la robustez de sus supuestos y el grado de apropiación que logran las comunidades y organizaciones implicadas.
6.1. Definición de problemas y objetivos de cambio
El punto de partida es formular el problema social con precisión. Una TdC débil nace de diagnósticos vagos (“la pobreza es un problema”) o de descripciones sintomáticas (“los jóvenes no tienen empleo”) sin explorar las causas estructurales. Definir un problema exige evidencia empírica (estadísticas, estudios, testimonios) y delimitación clara: quiénes están afectados, dónde, en qué magnitud y por qué persiste.
A partir de ese diagnóstico, se establecen los objetivos de cambio: transformaciones observables que responden a las causas del problema. La clave está en formularlos como cambios en la vida de las personas y no como actividades de la organización. “Aumentar la resiliencia climática de comunidades rurales” es más sólido que “implementar talleres de agricultura sostenible”.
6.2. Identificación de actores, beneficiarios y alianzas estratégicas
Una TdC eficaz no se centra en la organización como protagonista única, sino en el ecosistema de actores. Identificar a los beneficiarios directos (quienes experimentan el cambio), a los beneficiarios indirectos (familias, comunidades, territorios), y a los actores aliados o influyentes (gobiernos locales, sector privado, otras ONG) permite reconocer que el cambio social es siempre un proceso interdependiente.
Las alianzas estratégicas ocupan un lugar crucial: ninguna organización tiene recursos suficientes para abordar problemas complejos en solitario. Incluir en la TdC cómo se articulan esas alianzas, qué roles desempeña cada actor y qué supuestos sostienen la colaboración es un signo de realismo y madurez institucional.
6.3. Mapeo del cambio deseado: narrativas, diagramas y mapas visuales
El corazón de la TdC es el mapa de cambio, que puede adoptar distintas formas: diagramas de flujo, árboles de problemas y soluciones, o rutas gráficas con indicadores. Pero el mapa no sustituye a la narrativa explicativa: es necesario contar la historia de cómo y por qué se espera que ocurran los cambios.
- La narrativa aporta claridad y sentido, convirtiendo relaciones causales en un relato coherente.
- El diagrama visual ofrece síntesis y facilita la comunicación, tanto interna como externa.
- Los mapas alternativos (por ejemplo, basados en sistemas o redes) ayudan a captar la complejidad y a reflejar bucles de retroalimentación.
La combinación de narrativas y diagramas no solo mejora la comprensión, sino que también incrementa la legitimidad: distintos actores pueden leer y apropiarse de la TdC según sus capacidades y necesidades.
6.4. Validación de supuestos y riesgos
La fortaleza de una TdC depende de la plausibilidad de sus supuestos. Una ruta de cambio puede ser impecable en papel, pero si descansa en hipótesis poco realistas —por ejemplo, que un gobierno mantendrá una política estable en un contexto volátil— su viabilidad se derrumba. Validar supuestos implica tres pasos:
- Nombrarlos: hacer explícitas las condiciones que deben cumplirse para que el cambio ocurra.
- Jerarquizarlos: identificar cuáles son críticos y cuáles secundarios.
- Ponerlos a prueba: buscar evidencia existente, planificar estudios piloto o diseñar mecanismos de monitoreo que permitan confirmar o refutar esas hipótesis.
Del mismo modo, mapear riesgos (políticos, financieros, ambientales, tecnológicos) no es un ejercicio de pesimismo, sino una condición de resiliencia. Una TdC que incluye riesgos y planes de mitigación está mejor preparada para gestionar crisis sin perder rumbo.
6.5. Métodos participativos y co-creación con comunidades beneficiarias
La eficacia de una TdC no reside solo en su lógica técnica, sino en su capacidad de generar apropiación colectiva. Cuando los beneficiarios participan en su diseño, los supuestos se vuelven más realistas, los resultados intermedios más relevantes y la narrativa más legítima.
Entre los métodos participativos destacan:
- Talleres de co-diseño con mapas de cambio construidos en grupo.
- Historias de vida para identificar cambios significativos desde la perspectiva de los propios beneficiarios.
- Cartografías comunitarias que incorporan la dimensión territorial y cultural.
- Procesos deliberativos donde actores diversos negocian prioridades y definen criterios de éxito.
Lejos de ralentizar el proceso, la participación lo fortalece: convierte la TdC en un espacio de deliberación democrática, donde las personas afectadas no solo reciben intervenciones, sino que definen colectivamente el cambio deseado.
Pasos para construir una TdC eficaz
| Paso | Pregunta guía | Resultado esperado |
| 1. Diagnóstico del problema | ¿Qué problema abordamos y por qué persiste? | Definición clara, con evidencia y causas identificadas. |
| 2. Objetivos de cambio | ¿Qué transformación concreta buscamos? | Metas formuladas como cambios verificables en la vida de las personas. |
| 3. Actores y alianzas | ¿Quiénes participan y con qué rol? | Mapa de beneficiarios, aliados y relaciones estratégicas. |
| 4. Mapa de cambio | ¿Cómo se conecta lo que hacemos con el impacto esperado? | Narrativa y diagrama visual de la ruta causal. |
| 5. Supuestos y riesgos | ¿Qué debe cumplirse y qué puede fallar? | Supuestos priorizados y planes de validación/mitigación. |
| 6. Participación y co-creación | ¿Quién define el cambio y cómo se legitima? | TdC construida de forma participativa, con apropiación comunitaria. |
La Teoría del Cambio eficaz es, en última instancia, la que logra articular la precisión técnica con la participación democrática, el análisis de riesgos con la esperanza transformadora. Más que un producto, es un proceso vivo que combina racionalidad, ética y política al servicio de comunidades que reclaman cambios reales.
7. Teoría del Cambio en la práctica
La TdC no despliega todo su potencial en la teoría, sino en el terreno donde las organizaciones sociales planifican, implementan y evalúan sus proyectos. Allí se ve si las hipótesis formuladas resisten la complejidad del mundo real, si los supuestos se cumplen o se desmoronan, y si las rutas de cambio conducen a transformaciones genuinas o se diluyen en la burocracia. Este capítulo se centra en casos de aplicación práctica, en distintos ámbitos de intervención, para mostrar los aciertos, las tensiones y los aprendizajes que se derivan de utilizar la TdC como brújula en el tercer sector.
7.1. Casos de organizaciones del tercer sector
Greenpeace Internacional: utiliza la TdC como narrativa estratégica de sus campañas globales. Por ejemplo, en la lucha contra la deforestación, las actividades inmediatas (investigación y denuncia, presión mediática, movilización ciudadana) se vinculan con resultados intermedios (cambios en percepciones públicas y presión sobre gobiernos) y con impactos esperados (prohibición de talas ilegales, protección de bosques). La fortaleza aquí ha sido la claridad comunicativa: la TdC funciona como relato que moviliza, pero enfrenta el riesgo de simplificar procesos políticos complejos.
Médicos Sin Fronteras (MSF): en sus proyectos de salud en contextos de crisis humanitaria, la TdC articula la relación entre insumos (equipos médicos, medicamentos), productos (consultas, cirugías, campañas de vacunación), resultados intermedios (disminución de enfermedades prevenibles) e impacto (mejora de la salud comunitaria). La experiencia muestra la importancia de los supuestos críticos: por ejemplo, que las comunidades acepten la vacunación o que los corredores humanitarios permanezcan abiertos. Su aprendizaje ha sido que la TdC es útil no solo para la rendición de cuentas, sino también como herramienta de gestión en escenarios volátiles.
Oxfam: en programas de género y desarrollo económico, Oxfam ha promovido TdC participativas en comunidades rurales. Allí, las actividades de formación y microcrédito se enlazan con resultados intermedios (aumento del liderazgo femenino, diversificación de ingresos) y con impactos más amplios (empoderamiento de las mujeres, reducción de la pobreza). Su mayor aporte ha sido mostrar cómo la TdC puede ser espacio de deliberación comunitaria, pero también su límite: a veces, los donantes presionan para presentar la TdC como un diagrama estático, en lugar de como proceso en evolución.
7.2. Experiencias en proyectos de intervención social
Más allá de las grandes ONG, numerosas experiencias locales han demostrado el potencial de la TdC:
- En proyectos de educación inclusiva, asociaciones de base han usado TdC para vincular actividades de refuerzo escolar con cambios intermedios como la mejora en confianza y motivación estudiantil, y con impactos de largo plazo en igualdad de oportunidades.
- En programas de sostenibilidad urbana, colectivos vecinales han aplicado TdC para mapear cómo talleres de reciclaje y huertos comunitarios pueden generar cambios de hábitos, fortalecer el tejido comunitario y contribuir a metas globales de acción climática.
- En proyectos de lucha contra la pobreza, TdC ha permitido a organizaciones locales distinguir entre productos inmediatos (transferencias monetarias) y resultados intermedios (estabilidad financiera, aumento en capacidades de ahorro).
Estos ejemplos evidencian que la TdC es tan útil en un proyecto comunitario pequeño como en una campaña internacional, siempre que se adapte al contexto y se diseñe con realismo.
7.3. Evaluación de impacto y aprendizajes derivados
La aplicación de TdC facilita evaluaciones de impacto más sofisticadas. En lugar de preguntar únicamente “¿funcionó el proyecto?”, las evaluaciones preguntan “¿qué partes de nuestra ruta de cambio se confirmaron, cuáles fallaron y por qué?”.
Los aprendizajes más recurrentes incluyen:
- La importancia de identificar supuestos críticos desde el inicio: cuando no se cumplen, la ruta de cambio se debilita.
- El valor de resultados intermedios claros: permiten detectar logros parciales incluso cuando el impacto final es difícil de medir.
- La utilidad de indicadores mixtos (cuantitativos y cualitativos) para captar tanto magnitudes como significados del cambio.
En muchos casos, la evaluación no valida linealmente las hipótesis, sino que produce ajustes iterativos: se descubren rutas alternativas, se descartan supuestos débiles y se redefinen estrategias.
7.4. Errores frecuentes y lecciones aprendidas
La práctica de la TdC en el tercer sector revela patrones de errores que se repiten:
- Confundir productos con resultados: creer que realizar actividades equivale a lograr cambios.
- Diseñar TdC excesivamente lineales: ignorar la complejidad de contextos sociales y políticos.
- Formular supuestos implícitos: no reconocer las condiciones externas que hacen plausible el cambio.
- Burocratizar el proceso: reducir la TdC a un requisito para donantes, sin valor interno.
- Falta de participación: diseñar TdC sin involucrar a las comunidades, lo que resta legitimidad y pertinencia.
De estos errores surgen lecciones fundamentales: la necesidad de mantener la TdC como proceso vivo, de fomentar su apropiación comunitaria, y de equilibrar rigor técnico con flexibilidad adaptativa.
Aprendizajes de la TdC en la práctica
| Organización / Proyecto | Fortalezas observadas | Debilidades o riesgos | Lecciones aprendidas |
| Greenpeace | Claridad comunicativa y movilización ciudadana. | Riesgo de simplificación de procesos políticos. | Combinar narrativa clara con análisis de complejidad. |
| MSF | TdC útil en contextos volátiles, conexión clara entre insumos e impacto en salud. | Dependencia de supuestos frágiles (acceso, aceptación comunitaria). | Incorporar gestión de riesgos como parte integral de la TdC. |
| Oxfam | Procesos participativos que fortalecen legitimidad comunitaria. | Riesgo de convertir la TdC en diagrama estático para donantes. | Mantener la TdC como proceso evolutivo y flexible. |
| Proyectos locales (educación, sostenibilidad, pobreza) | Adaptación a contextos comunitarios, resultados intermedios claros. | Limitaciones de recursos para monitoreo y evaluación. | Apostar por indicadores mixtos y metodologías sencillas. |
La práctica muestra que la TdC es tanto un instrumento técnico como un espacio político: ayuda a ordenar recursos y actividades, pero también a negociar sentidos del cambio con comunidades y aliados. Sus errores no invalidan el enfoque; al contrario, lo enriquecen, porque evidencian que toda teoría debe ser revisada a la luz de la realidad.
8. Beneficios y desafíos de la Teoría del Cambio
Ninguna herramienta es neutra. La TdC no escapa a esta condición: puede ser un instrumento de empoderamiento y aprendizaje, pero también una trampa burocrática que consume recursos sin generar transformación real. El balance entre sus beneficios y sus desafíos depende, en gran medida, de cómo se utilice y en qué contexto se despliegue. Este capítulo explora ambas caras: el potencial que abre y los riesgos que arrastra.
8.1. Ventajas: flexibilidad, claridad y orientación a resultados
La primera gran virtud de la TdC es su flexibilidad. A diferencia de otros enfoques rígidos como el Marco Lógico, la TdC permite representar rutas de cambio adaptadas a realidades diversas: puede usarse para un pequeño proyecto comunitario o para un programa multinacional, para un proceso lineal sencillo o para un sistema complejo con múltiples actores.
La segunda ventaja es la claridad: al obligar a explicitar los vínculos causales, los supuestos y los riesgos, la TdC evita el discurso vago y obliga a formular hipótesis concretas. Esto ayuda a que equipos internos, donantes y comunidades comprendan qué se pretende lograr y cómo.
Finalmente, la TdC introduce una auténtica orientación a resultados. No se limita a registrar actividades ejecutadas, sino que desplaza la atención hacia los cambios en la vida de las personas. Esta diferencia es clave para el tercer sector, donde el éxito no se mide por lo que se hace, sino por lo que efectivamente cambia.
8.2. Limitaciones: riesgos de simplificación, sobrecarga documental y falta de recursos
El principal límite de la TdC es el riesgo de simplificación excesiva. La tentación de representar procesos complejos en diagramas lineales puede invisibilizar dinámicas de poder, bucles de retroalimentación o factores estructurales que no se controlan. Un cambio social raramente sigue un camino recto; ignorar esa complejidad conduce a teorías ingenuas. Como advierte Michael Bamberger, los enfoques de evaluación convencionales resultan poco adecuados en escenarios de alta complejidad, y la TdC no está exenta de ese riesgo si se la aplica con rigidez metodológica.
Otra limitación es la sobrecarga documental. En algunos contextos, la TdC se convierte en un requisito formal impuesto por donantes, que demanda diagramas, narrativas e indicadores detallados sin generar valor real para las organizaciones. Esto produce el efecto contrario al deseado: resta tiempo y energía a la acción, reforzando la burocratización.
Por último, la falta de recursos constituye una barrera evidente. Desarrollar, mantener y evaluar una TdC requiere tiempo, capacidades técnicas y financiamiento. Las grandes ONG pueden sostener este proceso; las organizaciones locales, en cambio, corren el riesgo de quedar excluidas o de recurrir a TdC superficiales para cumplir requisitos.
8.3. Retos en contextos de incertidumbre y complejidad social
El tercer sector opera cada vez más en escenarios de incertidumbre radical: crisis climáticas, conflictos armados, migraciones masivas, pandemias, transformaciones digitales. En tales contextos, ninguna teoría causal puede prever todas las variables. La TdC se enfrenta aquí a dos tensiones:
- ¿Cómo representar procesos de cambio que son inherentemente no lineales, adaptativos y emergentes?
- ¿Cómo evitar que la TdC se vuelva un corsé en entornos donde lo inesperado es la norma?
La respuesta pasa por concebir la TdC no como un documento fijo, sino como un instrumento vivo de aprendizaje, que se revisa y ajusta periódicamente. En este sentido, Bamberger subraya que las metodologías de evaluación deben evolucionar hacia enfoques capaces de capturar la complejidad, sin caer en simplificaciones que generen falsas certezas.
8.4. Tensiones entre donantes y organizaciones locales
Un ámbito particularmente problemático es la relación entre donantes y organizaciones implementadoras. Para los primeros, la TdC puede convertirse en una herramienta de control y estandarización, que asegura coherencia y comparabilidad entre proyectos. Para las segundas, sin embargo, puede sentirse como una imposición externa que restringe su creatividad y desconoce su conocimiento contextual.
Esta tensión ha sido descrita por Eyben, Guijt y Roche, quienes advierten que la TdC puede ser parte de una “política de la evidencia” que privilegia lo medible frente a lo significativo, y que refuerza las relaciones de poder entre Norte y Sur. De este modo, la herramienta corre el riesgo de validar únicamente aquello que encaja en los marcos de los donantes, dejando fuera otras formas de comprender y evaluar el cambio.
Desde una mirada decolonial, autores como Achille Mbembe y Boaventura de Sousa Santos han señalado que este problema no es solo técnico, sino epistémico. La TdC, si no se adapta críticamente, puede reproducir la lógica del Norte global y silenciar epistemologías locales. De ahí que el desafío no sea abandonar la TdC, sino reapropiarla desde las comunidades, reconociendo saberes plurales y situados como fuentes legítimas de conocimiento y de validación del cambio.
Beneficios y desafíos de la TdC
| Aspecto | Beneficios | Desafíos / Riesgos | Voces críticas |
| Flexibilidad | Adaptable a distintos tamaños de proyectos y contextos. | Riesgo de simplificación excesiva. | Bamberger (2012): dificultad de captar complejidad. |
| Claridad | Explicita vínculos causales, supuestos y riesgos. | Puede derivar en narrativas rígidas y poco realistas. | — |
| Orientación a resultados | Centrada en cambios en la vida de las personas. | Énfasis en lo medible frente a lo significativo. | Eyben, Guijt y Roche (2015): “política de la evidencia”. |
| Rendición de cuentas | Facilita transparencia con donantes y comunidades. | Riesgo de uso burocrático. | Mbembe, Santos: crítica a la epistemología del Norte global. |
| Aprendizaje | Permite testear hipótesis y ajustar estrategias. | Requiere capacidades técnicas y tiempo. | — |
| Participación | Potencia legitimidad e inclusión de voces diversas. | Procesos simulados sin verdadera co-creación. | Santos: necesidad de pluralidad epistémica. |
| Financiación | Ayuda a justificar inversiones. | Costos de diseño no siempre cubiertos. | — |
9. Herramientas y recursos para desarrollar una Teoría del Cambio
El desarrollo de una TdC eficaz exige no solo claridad conceptual, sino también recursos prácticos que faciliten su construcción, comunicación y seguimiento. A lo largo de las últimas dos décadas, gobiernos, agencias internacionales, fundaciones privadas y organizaciones sociales han generado un ecosistema de guías, manuales, software y metodologías de formación que permiten democratizar el acceso a la TdC y adaptarla a diferentes contextos. El desafío, como veremos, no es la falta de recursos, sino su adecuación a las capacidades reales y a la cultura organizativa de cada institución.
9.1. Guías metodológicas de referencia
Varias instituciones han producido materiales que se han convertido en referentes para la formulación de TdC:
- UNICEF (2005, 2017): sus manuales sobre Theory of Change for Planning and Monitoring ofrecen un enfoque centrado en derechos de la infancia y en la integración de la TdC en procesos de planificación y evaluación. Su énfasis está en la conexión entre impactos en derechos y cambios intermedios verificables.
- DFID (Department for International Development, Reino Unido): desarrolló guías prácticas que introducen la TdC como herramienta para proyectos de desarrollo y cooperación, con un énfasis en la plausibilidad causal y la transparencia en los supuestos.
- Fundación W.K. Kellogg: su Logic Model Development Guide no usa directamente el término TdC, pero ha sido fundamental en la difusión de modelos lógicos, de los que la TdC hereda gran parte de su estructura. Es especialmente útil para organizaciones que necesitan claridad operativa en insumos, actividades y resultados.
- UNDP, USAID, CARE International y Oxfam han publicado guías específicas que abordan la TdC desde perspectivas sectoriales (resiliencia climática, género, gobernanza, emergencias humanitarias).
Estas guías no deben usarse como recetas universales, sino como puntos de partida para diseñar modelos adaptados a cada contexto.
9.2. Software y plataformas digitales de mapeo de impacto
El auge de la digitalización ha permitido trasladar la TdC de los talleres con post-its a plataformas digitales que facilitan su diseño colaborativo, visualización y seguimiento. Algunas de las más utilizadas incluyen:
- Theory of Change Online (TOCO): plataforma diseñada específicamente para crear, gestionar y visualizar TdC. Permite trabajar en línea con múltiples actores y generar diagramas exportables.
- ImpactMapper: combina visualización de TdC con herramientas de monitoreo, evaluación e informes de impacto. Muy usada en fundaciones y ONG internacionales.
- Kumu.io: herramienta de mapeo de sistemas y redes que puede adaptarse a la TdC en contextos de alta complejidad.
- Miro, Mural, Lucidchart: aunque no son específicas de TdC, permiten la co-creación visual de mapas de cambio en tiempo real, con participación distribuida de equipos y comunidades.
- Excel o Power BI: usados de manera creativa, sirven para vincular indicadores de la TdC con sistemas de seguimiento y bases de datos.
El riesgo de estas plataformas es tecnocratizar el proceso, transformando la TdC en un ejercicio gráfico descontextualizado. La clave es usarlas como medios facilitadores, no como fines en sí mismos.
9.3. Recursos prácticos de formación y capacitación
La apropiación de la TdC depende también de la capacidad de los equipos. Existen recursos formativos adaptados a distintos niveles:
- Cursos online masivos (MOOC) de universidades y plataformas como Coursera o EdX, que ofrecen formación básica en diseño de TdC.
- Talleres participativos desarrollados por organizaciones como INTRAC, ODI o Keystone Accountability, que combinan teoría y práctica con estudios de caso.
- Programas de capacitación interna en grandes ONG, que incorporan la TdC como parte de la inducción de personal nuevo.
- Materiales abiertos en repositorios de cooperación internacional (por ejemplo, manuales de la OCDE-CAD sobre evaluación basada en teoría).
Estos recursos permiten no solo aprender a elaborar TdC, sino también a integrarlas en procesos organizativos de planificación, monitoreo y evaluación.
9.4. Ejemplos de plantillas y diagramas
La traducción de una TdC en formatos prácticos es clave para que sea comprensible y utilizable:
- Diagramas de flujo lineales: conectan insumos → actividades → productos → resultados intermedios → impacto. Útiles en proyectos sencillos.
- Mapas de cambio en árbol: representan cómo múltiples actividades convergen en resultados, mostrando rutas alternativas.
- Diagramas de sistemas: incorporan retroalimentaciones, interdependencias y factores contextuales. Ideales para proyectos en entornos complejos.
- Plantillas narrativas: estructuran la TdC en apartados de diagnóstico, objetivos, supuestos, riesgos, indicadores y gobernanza.
- Infografías accesibles: sintetizan la TdC en una sola página visual, facilitando la comunicación con donantes, equipos y comunidades.
Lo crucial es adaptar la plantilla al usuario final: lo que sirve para un donante internacional puede ser inadecuado para un colectivo comunitario, y viceversa.
Recursos para desarrollar una TdC
| Tipo de recurso | Ejemplos destacados | Valor añadido | Riesgos de mal uso |
| Guías metodológicas | UNICEF, DFID, Kellogg, Oxfam | Claridad conceptual, criterios de calidad, sistematización de pasos. | Usarlas como recetas rígidas sin adaptación al contexto. |
| Software de mapeo | TOCO, ImpactMapper, Kumu, Miro | Visualización colaborativa, gestión de datos e indicadores. | Reducir la TdC a un diagrama bonito; barreras de acceso por costo o idioma. |
| Formación y capacitación | MOOC, INTRAC, ODI, cursos internos ONG | Desarrollo de capacidades, apropiación institucional. | Dependencia de consultores externos; poca continuidad en equipos. |
| Plantillas y diagramas | Flujos, árboles, sistemas, narrativas | Facilitan comunicación y rendición de cuentas. | Plantillas superficiales que ocultan complejidad; exceso de simplificación. |
La riqueza de herramientas disponibles confirma que la TdC es hoy un ecosistema globalizado de prácticas. Pero ninguna guía, software o plantilla sustituye el núcleo esencial: la TdC es eficaz solo cuando se convierte en un proceso deliberado, crítico y participativo, donde los recursos se usan como soportes, no como sustitutos del pensamiento estratégico.
10. La Teoría del Cambio frente al Marco Lógico, las metodologías ágiles y otros sistemas de planificación
Pensar en la TdC aislada de otros enfoques metodológicos sería caer en una ilusión: la de creer que existe una única herramienta capaz de dar sentido, ordenar y transformar la acción social. En realidad, la TdC convive —y a menudo compite— con una constelación de modelos de planificación y gestión, desde los clásicos marcos lógicos hasta las nuevas metodologías ágiles que hoy colonizan tanto el ámbito empresarial como el social. Este capítulo no busca ofrecer un catálogo técnico, sino interrogar qué significa planificar el cambio social en un mundo atravesado por la complejidad, y cómo la TdC se diferencia, dialoga y a veces se tensiona con otros lenguajes del management.
10.1. La herencia del Enfoque del Marco Lógico: claridad y rigidez
El Enfoque del Marco Lógico (EML) fue, durante décadas, el gran referente de planificación en la cooperación internacional. Su promesa era sencilla: traducir proyectos sociales a una matriz ordenada de objetivos, resultados, actividades e indicadores. Una cuadrícula para dar confianza a donantes y gobiernos de que cada acción respondía a una lógica coherente.
La TdC nace, en cierto modo, como respuesta crítica a esa tradición. Frente a la rigidez del EML, la TdC propone narrativas flexibles y participativas. Frente a la obsesión por llenar casillas, plantea la importancia de explicitar supuestos, riesgos y rutas causales. Si el Marco Lógico convierte la realidad en una planilla, la TdC intenta devolverle la densidad del relato: ¿qué cambios queremos? ¿cómo esperamos alcanzarlos? ¿qué condiciones externas podrían alterar el camino?
Pero esta relación no es de simple oposición. El EML5 dio a las organizaciones un lenguaje compartido de coherencia; la TdC hereda esa claridad, aunque la reinterpreta. De algún modo, se podría decir que la TdC es el “hijo rebelde” del EML: conserva la necesidad de justificar el porqué de una intervención, pero se niega a reducir la complejidad social a una matriz de cuatro columnas.
10.2. El encuentro con las metodologías ágiles: del software al cambio social
En paralelo, el auge de las metodologías ágiles (Scrum, Lean, Kanban, Design Thinking) ha introducido un nuevo paradigma: el de la adaptabilidad permanente. Nacidas en la industria tecnológica, estas metodologías se han expandido al sector social con la promesa de mayor eficiencia, rapidez y capacidad de aprendizaje.
Aquí el diálogo con la TdC es inevitable:
- Scrum y la TdC comparten la lógica de iterar, revisar supuestos y aprender del error. Pero mientras Scrum mide éxito en entregables cortos, la TdC busca sostener la visión de cambios a largo plazo.
- Lean enfatiza la eliminación del desperdicio: nada que no aporte valor debería mantenerse. La TdC, sin embargo, debe preguntarse: ¿quién define qué es valor?, ¿para quién? Lo que Lean interpreta como ineficiencia puede ser, en un proyecto social, una forma de cuidado o de construcción comunitaria.
- Kanban aporta visualización de flujos, y sin duda puede enriquecer la gestión operativa de una TdC. Pero no debemos confundir un tablero con un proceso de transformación: el riesgo es quedarse en la superficie.
- Design Thinking introduce algo más cercano: la empatía con los usuarios, el diseño centrado en las personas. Aquí hay afinidad profunda: tanto la TdC como el Design Thinking cuestionan el diseño tecnocrático y ponen a las comunidades en el centro. Sin embargo, mientras el Design Thinking puede quedarse en soluciones creativas puntuales, la TdC pretende articularlas en una ruta de cambio más amplia y estructural.
El diálogo es fértil, pero también tenso. Las metodologías ágiles enfatizan la velocidad; la TdC, en cambio, pide pausa, reflexión y deliberación democrática. Allí donde Scrum busca “sprints”, la TdC busca procesos sostenidos que den sentido a la acción.
10.3. Estándares de gestión (PMBOK, PRINCE2): la disciplina del control
Otros marcos, como el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) o PRINCE2, provienen de la tradición empresarial y de gestión de grandes proyectos de infraestructura. Su fuerza radica en la estandarización: procedimientos claros para gestionar cronogramas, costos, riesgos y recursos humanos.
La TdC se diferencia radicalmente en su orientación: no le interesa tanto el control del proceso como la transformación de la realidad social. Sin embargo, en la práctica muchas ONG combinan ambos enfoques: TdC para narrar el cambio, PMBOK para gestionar la ejecución. Esta convivencia no está exenta de tensiones: ¿qué pesa más en la práctica, el impacto social o el cumplimiento de cronogramas?
10.4. Convergencias y tensiones: ¿qué está en juego?
Poner en relación a la TdC con estos sistemas nos revela algo crucial: no son solo técnicas, son formas de imaginar el cambio.
- El EML representa la racionalidad tecnocrática de la modernidad: orden, previsión, control.
- Las metodologías ágiles representan la lógica del capitalismo digital: velocidad, adaptabilidad, eficiencia.
- El PMBOK simboliza la disciplina de la gestión global: estándares universales, control de riesgos, predictibilidad.
- La TdC, en cambio, aspira a ser una herramienta democrática: conectar narrativas, supuestos y aprendizajes colectivos para sostener procesos de transformación social.
Pero la TdC corre el riesgo de ser absorbida por estas otras lógicas: burocratizarse como el EML, volverse superficial como el agile mal entendido, o quedar subordinada a la disciplina financiera de PMBOK. Su desafío ético y político es conservar lo que la hace única: su capacidad de articular evidencias con esperanza, técnica con comunidad, estrategia con ética.
10.5. Hacia una síntesis práctica: la TdC como marco integrador
La lección de este diálogo no es descartar a unos en favor de otros, sino buscar síntesis. Una TdC robusta puede:
- Usar la claridad del EML sin caer en rigidez.
- Incorporar la flexibilidad ágil sin sucumbir a la obsesión por la velocidad.
- Aprovechar la disciplina de PMBOK sin sacrificar el sentido transformador.
En este sentido, la Teoría del Cambio 3.0 que proponemos en este ensayo puede ser leída también como una metodología integradora: capaz de dialogar con otros sistemas de planificación, pero preservando su núcleo ético-político. No se trata de elegir entre narrativas, tableros ágiles o matrices de control, sino de ponerlos al servicio de un cambio social que sea coherente, democrático y sostenible.
TdC frente a otros sistemas de planificación
| Enfoque | Origen | Enfoque central | Coincidencias con TdC | Diferencias | Potencial de integración |
| Marco Lógico (EML) | Cooperación internacional (años 70) | Matriz de objetivos, resultados e indicadores | Claridad causal, uso de supuestos | Rigidez, poca participación | TdC como evolución crítica y flexible |
| Scrum | Desarrollo de software (años 90) | Iteraciones rápidas, roles definidos | Revisión constante de supuestos | Orientación más técnica que social | Iteraciones de TdC participativa |
| Lean | Manufactura (Toyota, años 50) | Eliminar desperdicio, maximizar valor | Claridad en aportes de cada actividad | Riesgo de reducir procesos sociales a “eficiencia” | TdC más eficiente y estratégica |
| Kanban | Japón, gestión industrial | Visualizar flujos de trabajo | Transparencia, adaptación | No aborda impacto social | Operacionalizar TdC en proyectos |
| Design Thinking | Innovación/IDEO | Empatía, co-creación, prototipos | Enfoque centrado en personas | Menor énfasis en causalidad | Diseñar TdC desde la experiencia vivida |
| PMBOK / PRINCE2 | Gestión empresarial | Estándares globales de gestión de proyectos | Alineación estratégica, gestión de riesgos | Prioriza costes/tiempo sobre impacto social | Complementar TdC con gestión rigurosa |
11. La ética de la Teoría del Cambio
La TdC no es solo una herramienta metodológica: es también un marco normativo que refleja valores, prioridades y decisiones políticas sobre qué cambios se consideran legítimos, quién define las metas y cómo se mide el éxito. Hablar de ética en la TdC implica preguntarse qué concepción de justicia, dignidad y poder se inscribe en cada ruta de cambio.
11.1. Ética de la transparencia y la rendición de cuentas
Uno de los primeros dilemas éticos es la responsabilidad ante múltiples audiencias: donantes, gobiernos, comunidades y ciudadanía.
- La transparencia puede empoderar a las comunidades si les ofrece información clara y accesible sobre supuestos y resultados.
- Pero también puede convertirse en un mecanismo de control vertical, donde la rendición de cuentas se dirige solo hacia arriba (financiadores) y no hacia quienes viven el cambio.
El reto ético consiste en equilibrar ambas direcciones: dar cuentas hacia arriba sin dejar de rendir cuentas hacia abajo, ante los beneficiarios y actores locales.
11.2. Ética del conocimiento y las epistemologías
La TdC siempre opera con un marco de conocimiento. Aquí emergen preguntas éticas cruciales:
- ¿De quién son los supuestos que se ponen en el centro?
- ¿Qué voces y saberes quedan excluidos del diseño?
Como advierten Mbembe y Santos, muchas veces las metodologías globales reproducen epistemologías del Norte, invisibilizando cosmovisiones indígenas, comunitarias o feministas. La TdC ética debe ser plural, reconociendo la legitimidad de narrativas locales de cambio y evitando el “epistemicidio” que supone imponer categorías externas.
11.3. Ética de la medición y lo que se considera impacto
Un dilema recurrente en la TdC es la tendencia a valorar solo lo medible. Como señaló Bamberger, los métodos tradicionales de evaluación son insuficientes para captar la complejidad y lo intangible.
- La ética de la medición exige reconocer que el empoderamiento, la confianza, la dignidad o la cohesión comunitaria son impactos reales aunque no siempre cuantificables.
- Reducir el cambio a indicadores fáciles de reportar constituye una forma de injusticia epistémica: invisibiliza logros significativos porque no encajan en las métricas dominantes.
11.4. Ética de la participación y la agencia
Una TdC puede diseñarse en una oficina central o puede construirse con talleres participativos. La diferencia ética es enorme:
- En el primer caso, las comunidades se convierten en objeto de intervención.
- En el segundo, son sujetos que definen su propia TdC.
Aquí se juega la legitimidad democrática de la herramienta: ¿la TdC reproduce desigualdades de poder o las cuestiona? ¿amplifica la voz de los más vulnerables o la silencia?
11.5. Ética tecnológica: datos, algoritmos y vigilancia
Con la integración de tecnologías emergentes (IA, big data, blockchain), la TdC enfrenta nuevos dilemas éticos:
- Privacidad y consentimiento en la recolección de datos.
- Sesgos algorítmicos que pueden reforzar discriminaciones estructurales.
- Gobernanza de datos: quién controla, quién interpreta y quién se beneficia de la información.
Una TdC ética en la era digital debe asegurar justicia digital, garantizando que las tecnologías se usen para ampliar derechos y no para reforzar mecanismos de control o exclusión.
Dilemas éticos de la TdC
| Dimensión | Riesgo ético | Principio orientador |
| Transparencia | Rendición de cuentas vertical hacia donantes, invisibilizando comunidades. | Responsabilidad bidireccional: hacia arriba y hacia abajo. |
| Conocimiento | Imposición de epistemologías del Norte; exclusión de saberes locales. | Pluralidad epistémica y justicia cognitiva. |
| Medición | Reducción del cambio a lo cuantificable. | Reconocimiento de impactos intangibles y complejos. |
| Participación | Diseño tecnocrático que margina voces comunitarias. | Co-creación deliberativa y democracia participativa. |
| Tecnología | Riesgos de vigilancia, sesgos y concentración de poder. | Justicia digital, protección de datos y gobernanza inclusiva. |
La ética de la TdC no es un añadido externo, sino su condición de legitimidad. Una TdC sin reflexión ética puede ser técnicamente impecable pero moralmente vacía. Incorporar la ética significa preguntarse no solo qué cambia, sino también para quién, con quién, a costa de qué y bajo qué valores.
El futuro de la TdC, en consecuencia, no dependerá únicamente de sus mejoras técnicas o de su integración tecnológica, sino de su capacidad de convertirse en un instrumento ético de justicia social, ambiental y digital, enraizado en la pluralidad de voces y en la dignidad de las comunidades.
12. Teoría del Cambio y evaluación de impacto
La TdC y la evaluación de impacto mantienen una relación tan cercana como ambivalente. Para muchos actores de la cooperación y el tercer sector, la TdC es el punto de partida lógico de toda evaluación de impacto: traza el mapa de supuestos, resultados intermedios y objetivos finales que la evaluación debería después comprobar. Pero, al mismo tiempo, la evaluación de impacto puede desvirtuar a la TdC cuando la convierte en un mero requisito formal para justificar causalidad ante donantes.
Hablar de TdC y evaluación de impacto, por tanto, es hablar de qué entendemos por cambio, quién decide cómo medirlo, y qué valor le damos a distintas formas de evidencia.
12.1. El impacto como campo de disputa
Durante décadas, el término “impacto” ha estado monopolizado por la lógica de la atribución: demostrar que un programa es la causa principal de un cambio observado. De ahí la hegemonía de los ensayos controlados aleatorizados (RCTs) y de los enfoques cuasi-experimentales. Estos métodos, muy influyentes en la cooperación internacional, aportan solidez estadística, pero tienden a simplificar realidades sociales complejas.
La TdC rompe con esa mirada estrecha: el impacto no se entiende como un efecto lineal atribuible a un único actor, sino como el resultado de múltiples factores interactuando en distintos niveles. El reto no es “probar” atribución exclusiva, sino construir una narrativa plausible de contribución. Como plantea John Mayne con la contribution analysis, se trata de mostrar cómo una intervención ha aportado a un cambio más amplio, en lugar de pretender que lo explica por completo.
12.2. La TdC como brújula para la evaluación de impacto
La fuerza de la TdC es que ofrece una cartografía del cambio:
- Explicita supuestos causales que normalmente permanecen implícitos.
- Permite definir resultados intermedios que actúan como indicadores tempranos.
- Invita a una mirada holística y no lineal, reconociendo factores externos, retroalimentaciones y riesgos.
En la práctica, esto significa que la evaluación de impacto no comienza con un listado de indicadores impuestos desde arriba, sino con un diálogo sobre cómo las comunidades y organizaciones entienden el cambio. De este modo, la TdC se convierte en puente entre el diseño estratégico y la evaluación empírica.
12.3. Críticas y límites en la integración TdC–impacto
No obstante, esta integración está llena de tensiones:
- El reduccionismo cuantitativo. Como advierte Bamberger, los métodos tradicionales de impacto —centrados en datos cuantitativos— resultan inadecuados en escenarios de alta complejidad. La TdC, si se aplica rígidamente, puede ser arrastrada hacia esa misma lógica simplificadora.
- La política de la evidencia. Según Eyben, Guijt y Roche, la evaluación de impacto no es neutra: puede ser utilizada por donantes como mecanismo de control, priorizando lo que se puede medir sobre lo que importa. En ese contexto, la TdC corre el riesgo de convertirse en un lenguaje burocrático más, en lugar de un espacio de aprendizaje colectivo.
- Epistemologías excluyentes. Como advierten Mbembe y Boaventura de Sousa Santos, la evaluación de impacto suele aplicar marcos del Norte global que invisibilizan saberes locales, indígenas o comunitarios. Una TdC que se articule con esa lógica sin crítica puede reproducir epistemicidios, dejando fuera visiones alternativas de lo que significa “cambio”.
12.4. Repensar el impacto desde la TdC
Si tomamos en serio la TdC, la evaluación de impacto debería transformarse en varias dimensiones:
- De la atribución a la contribución. El cambio social no tiene una sola causa. Evaluar impacto significa entender cadenas complejas de causación y reconocer que múltiples actores inciden en el resultado.
- De lo cuantitativo a lo mixto. La TdC invita a combinar métricas numéricas con métodos cualitativos y narrativos (entrevistas, historias de vida, relatos de cambio significativo).
- De los outputs a los outcomes. Una campaña medioambiental no debe medirse solo en folletos distribuidos, sino en cambios de hábitos y normas sociales.
- De lo externo a lo interno. La evaluación de impacto no debería ser únicamente una auditoría para donantes, sino una herramienta de aprendizaje organizacional.
- De lo universal a lo situado. El impacto debe definirse en diálogo con las comunidades implicadas, reconociendo sus propios criterios de valor.
12.5. Ejemplos y prácticas emergentes
Cada vez más organizaciones intentan articular TdC y evaluación de impacto en clave transformadora:
- ONG feministas han redefinido impacto incluyendo indicadores de empoderamiento subjetivo (autoestima, capacidad de agencia, redes de apoyo).
- Organizaciones medioambientales han evaluado impacto no solo en reducción de emisiones, sino en cohesión comunitaria y cambios culturales sobre la relación con la naturaleza.
- Fundaciones internacionales han adoptado la lógica de “impacto compartido”, evaluando cómo múltiples proyectos contribuyen conjuntamente a los ODS.
Estas experiencias demuestran que la TdC puede ampliar el campo de lo evaluable, incorporando dimensiones éticas, culturales y políticas invisibles en evaluaciones convencionales.
12.6. Hacia una evaluación de impacto 3.0
La propuesta de una TdC 3.0 que atraviesa este ensayo puede leerse también como una invitación a construir una evaluación de impacto 3.0:
- Multinivel: capaz de conectar cambios locales con dinámicas globales (ej. Agenda 2030).
- Multidimensional: que combine impactos sociales, ambientales y digitales.
- Ética y política: centrada en la justicia climática y digital, reconociendo la evaluación como práctica de poder.
- Plural y situada: abierta a epistemologías del Sur, feministas e indígenas, evitando la imposición de métricas externas.
La evaluación de impacto no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de la transformación social. La Teoría del Cambio, cuando se aplica críticamente, puede evitar que la evaluación se convierta en un mero ritual burocrático.
La clave es mantener viva la tensión entre rigor y flexibilidad, evidencia y narrativas, control y aprendizaje. Una TdC bien utilizada no reemplaza a la evaluación de impacto, pero puede darle sentido, legitimidad y ética.
En última instancia, el futuro de la evaluación no dependerá solo de las técnicas empleadas, sino de nuestra capacidad de repolitizar la pregunta por el cambio: ¿quién define el impacto, quién lo mide, y quién se beneficia de esa medición?
Transformaciones que propone la TdC en la evaluación de impacto
| Dimensión | Enfoque clásico de evaluación de impacto | Transformación propuesta por la TdC | Implicaciones prácticas |
| Causalidad | Atribución exclusiva: identificar si un programa es la causa directa de un resultado. | Contribución compartida: reconocer que múltiples factores y actores influyen en el cambio. | Uso de contribution analysis y narrativas causales plausibles. |
| Metodología | Predominio cuantitativo (RCTs, experimentos, encuestas). | Métodos mixtos: combinar datos cuantitativos con cualitativos y participativos. | Valoración de historias de cambio, entrevistas, percepciones comunitarias. |
| Temporalidad | Foco en resultados finales (impactos a largo plazo). | Inclusión de resultados intermedios y procesos de transformación. | Seguimiento a corto, medio y largo plazo, con ajustes adaptativos. |
| Objeto de medición | Outputs: actividades realizadas, productos entregados. | Outcomes: cambios en capacidades, actitudes, comportamientos y estructuras. | Énfasis en lo intangible (confianza, cohesión social, dignidad). |
| Rol de los actores | Evaluación externa, centrada en rendición de cuentas al donante. | Evaluación participativa, orientada también a comunidades y actores locales. | Mayor legitimidad y apropiación de los resultados. |
| Epistemología | Marcos universales y métricas estandarizadas, diseñadas desde el Norte global. | Conocimiento situado: integración de perspectivas locales, decoloniales y plurales. | Reconocimiento de cosmovisiones indígenas, feministas y comunitarias. |
| Uso principal | Control y justificación de recursos. | Aprendizaje, mejora continua y transformación social. | Reorientación estratégica y legitimidad democrática. |
13. Teoría del Cambio y tecnologías emergentes
El tercer sector no puede permanecer al margen de la revolución tecnológica que atraviesa todos los campos de la vida social. Big data, inteligencia artificial (IA), blockchain y plataformas colaborativas no son meras herramientas accesorias: están configurando nuevas formas de producir conocimiento, de tomar decisiones y de legitimar el cambio social. En este escenario, la TdC se convierte en un espacio donde esas tecnologías pueden desplegar todo su potencial… o agravar viejas desigualdades si no se usan con cuidado.
13.1. Uso de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo en la evaluación de impacto
La TdC siempre ha necesitado evidencia para comprobar si sus supuestos eran plausibles. Hoy, el big data y la inteligencia artificial abren posibilidades inéditas:
- Datos masivos de movilidad, consumo energético o salud pueden ofrecer señales tempranas de cambios sociales que antes eran invisibles.
- El análisis predictivo permite anticipar tendencias y ajustar la TdC en tiempo real, identificando riesgos emergentes o rutas alternativas de cambio.
- Algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar correlaciones entre intervenciones y resultados que las evaluaciones tradicionales tardaban años en revelar.
Sin embargo, estas oportunidades vienen acompañadas de dilemas. Los datos masivos suelen ser desiguales en su cobertura, reproduciendo sesgos geográficos, de género o de clase. Además, la dependencia de algoritmos opacos puede convertir la TdC en una “caja negra”, donde los vínculos causales se sustituyen por correlaciones estadísticas sin explicación comprensible.
13.2. Herramientas digitales colaborativas para el diseño participativo de la Teoría del Cambio
El diseño de una TdC exige participación. Plataformas como Miro, Mural o Kumu permiten hoy que equipos distribuidos y comunidades diversas construyan conjuntamente mapas de cambio en tiempo real. Esta digitalización tiene ventajas claras:
- Democratiza la co-creación, al permitir que actores en distintos territorios trabajen simultáneamente.
- Facilita la documentación y la actualización constante de los diagramas.
- Genera entornos visuales dinámicos donde se pueden representar complejidades que los formatos tradicionales no capturan.
No obstante, también aquí emergen brechas: el acceso desigual a conectividad, dispositivos o alfabetización digital puede dejar fuera a los mismos colectivos que la TdC busca empoderar. Existe el riesgo de que lo “colaborativo” se limite a quienes tienen medios tecnológicos, dejando la participación real en un segundo plano.
13.3. Blockchain y trazabilidad de resultados sociales
La tecnología blockchain, conocida por las criptomonedas, tiene aplicaciones prometedoras en el campo del impacto social. Una TdC apoyada en blockchain podría:
- Trazar de manera transparente la ruta entre insumos, actividades y resultados, evitando la manipulación de datos.
- Garantizar la verificabilidad de logros reportados ante donantes y comunidades.
- Facilitar la construcción de sistemas de confianza descentralizada, donde los datos de impacto no dependen solo de la narrativa de una organización.
Sin embargo, la aplicación práctica aún está en fase experimental. Los costos energéticos de blockchain, la dificultad de implementación en contextos locales y la necesidad de consensos normativos limitan su uso inmediato. El riesgo es que se convierta en un fetiche tecnológico, más en línea con el marketing que con la transformación real.
13.4. Riesgos éticos y desafíos de gobernanza en el uso de tecnología
El cruce entre TdC y tecnologías emergentes no es neutro. Plantea desafíos éticos y de gobernanza que el tercer sector no puede ignorar:
- Privacidad y consentimiento: ¿quién controla los datos utilizados para validar supuestos o medir resultados? ¿cómo se protege la información sensible de comunidades vulnerables?
- Sesgos algorítmicos: ¿qué pasa si los modelos predictivos reproducen discriminaciones estructurales? Una TdC apoyada en IA sesgada puede perpetuar exclusiones en lugar de corregirlas.
- Gobernanza de datos: ¿quién decide qué indicadores son relevantes, qué datos se priorizan y cómo se interpretan?
- Dependencia tecnológica: confiar en proveedores externos o plataformas propietarias puede debilitar la autonomía del tercer sector, generando una nueva forma de dependencia digital.
Oportunidades y dilemas de la tecnología en la TdC
| Tecnología | Oportunidades | Dilemas éticos y riesgos |
| Big data e IA | Evaluación en tiempo real; anticipación de riesgos; identificación de patrones ocultos. | Sesgos en datos; opacidad algorítmica; pérdida de control narrativo. |
| Plataformas colaborativas | Co-creación distribuida; actualización constante; mayor visualización de la complejidad. | Brecha digital; participación limitada a quienes tienen acceso y habilidades. |
| Blockchain | Trazabilidad de resultados; confianza descentralizada; verificación independiente. | Costos energéticos; implementación compleja; riesgo de tecnofetichismo. |
Las tecnologías emergentes ofrecen al tercer sector la posibilidad de transformar la TdC en un instrumento más dinámico, transparente y conectado con la realidad, pero solo si se gobiernan con principios de ética, equidad y justicia digital. El riesgo contrario es evidente: convertir la TdC en una sofisticada herramienta de control tecnocrático, donde lo medible eclipsa lo significativo y lo digital sustituye a lo humano.
14. Perspectivas críticas y debates en torno a la Teoría del Cambio
La TdC se ha consolidado como una herramienta extendida en el tercer sector y la cooperación internacional. Sin embargo, su popularidad no está exenta de críticas. Para algunos actores, la TdC representa una oportunidad para dotar de coherencia, aprendizaje y legitimidad a los proyectos sociales; para otros, es un dispositivo de control tecnocrático, que puede terminar vaciando de sentido político la acción transformadora. Este capítulo explora cuatro líneas de debate críticas: la instrumentalización por los financiadores, las críticas desde el Sur Global, la tensión entre medición e impacto social, y el dilema entre rendición de cuentas y flexibilidad comunitaria.
14.1. Riesgo de instrumentalización por parte de financiadores
Uno de los riesgos más señalados es la tendencia de los donantes y agencias financiadoras a convertir la TdC en un requisito formal, más preocupado por la rendición de cuentas ascendente (hacia ellos mismos) que por el aprendizaje interno o la apropiación comunitaria. En este uso instrumental, la TdC se transforma en un documento estático que justifica la inversión y tranquiliza a los financiadores, pero que no se revisa ni se usa para tomar decisiones.
Este fenómeno puede generar lo que algunos autores denominan la “ilusión de la planificación”: se elaboran diagramas impecables que ofrecen una sensación de control, aunque en la práctica no sirvan para enfrentar la complejidad real. El riesgo es evidente: convertir la TdC en un checklist burocrático en lugar de una herramienta viva de transformación.
14.2. Críticas desde el enfoque decolonial y del Sur Global
Desde perspectivas críticas del Sur Global, la TdC es cuestionada por ser un enfoque nacido en el Norte global, vinculado a instituciones académicas y donantes occidentales. Se le reprocha imponer una lógica lineal, racional y centrada en indicadores cuantitativos que muchas veces ignora los saberes locales, cosmovisiones comunitarias y epistemologías diversas.
En contextos indígenas o comunitarios, donde los procesos de cambio son concebidos de manera relacional y colectiva, la TdC puede resultar un marco extraño, que no refleja la complejidad cultural y simbólica de los territorios. Desde un enfoque decolonial, se insiste en la necesidad de descolonizar la TdC, incorporando metodologías participativas que reconozcan la pluralidad de narrativas y eviten imponer un modelo de cambio diseñado desde afuera.
14.3. Debate sobre la medición de impacto vs. procesos de transformación social
La TdC, al estar vinculada a la evaluación, suele priorizar aquello que es medible. Esto abre un debate crucial: ¿hasta qué punto lo medible coincide con lo significativo? Muchas veces, los cambios más profundos —empoderamiento, fortalecimiento comunitario, confianza— escapan a los indicadores tradicionales.
El énfasis excesivo en la medición puede llevar a la llamada “tiranía de los indicadores”, donde el éxito se define en términos de cifras fácilmente reportables, aunque irrelevantes para el cambio real. Frente a esto, varios autores y organizaciones abogan por equilibrar la evaluación cuantitativa con métodos cualitativos que capturen procesos, significados y aprendizajes. La TdC no debería convertirse en un corsé que sofoca la transformación social, sino en un marco que la ilumine sin reducirla.
14.4. El dilema entre rendición de cuentas y flexibilidad comunitaria
Toda organización enfrenta una tensión estructural: la necesidad de rendir cuentas frente a financiadores y sociedad civil, y la necesidad de mantener la flexibilidad adaptativa que los contextos comunitarios requieren. La TdC puede reforzar una u otra dimensión, según cómo se utilice.
- Si se usa como instrumento de control, prima la rendición de cuentas en formatos rígidos.
- Si se entiende como espacio de aprendizaje, permite mayor flexibilidad, revisiones periódicas y adaptación a la realidad cambiante.
El dilema es político: ¿cómo satisfacer la legítima demanda de transparencia sin asfixiar la capacidad de innovación comunitaria? Resolverlo exige nuevas formas de gobernanza en el uso de la TdC, donde se combine responsabilidad hacia los donantes con rendición de cuentas hacia las comunidades que son las verdaderas protagonistas del cambio.
Tensiones críticas en torno a la TdC
| Dimensión | Riesgo / Crítica | Posible alternativa |
| Instrumentalización por financiadores | TdC como requisito burocrático para justificar fondos. | TdC como proceso dinámico revisado periódicamente y útil para la toma de decisiones. |
| Perspectiva decolonial | Imposición de lógicas lineales del Norte global; invisibilización de saberes locales. | TdC participativas y culturalmente situadas, integrando epistemologías del Sur. |
| Medición de impacto | Primacía de indicadores cuantitativos; “tiranía de los números”. | Equilibrar métricas cuantitativas con métodos cualitativos y narrativas de cambio. |
| Rendición de cuentas vs. flexibilidad | Rigidez del diseño; pérdida de capacidad de adaptación. | Gobernanza híbrida: transparencia hacia donantes + flexibilidad en comunidades. |
En definitiva, la TdC no debe asumirse como un dogma incuestionable, sino como un campo en disputa donde se juegan tensiones entre técnica y política, entre Norte y Sur, entre control y emancipación. Su futuro dependerá de la capacidad del tercer sector para resistir la instrumentalización, ampliar sus horizontes epistemológicos y mantenerla como un instrumento vivo de transformación social y comunitaria.
15. El futuro de la Teoría del Cambio en el tercer sector
La TdC nació como una herramienta de evaluación, pero se ha ido transformando en un lenguaje compartido entre organizaciones, comunidades y financiadores. Su evolución no se detendrá aquí. El futuro del tercer sector, atravesado por crisis globales y por transformaciones tecnológicas y sociales de gran calado, exigirá a la TdC una mutación: dejar de ser únicamente un marco de planificación para convertirse en una herramienta de resiliencia, sostenibilidad y democracia.
15.1. Tendencias futuras: complejidad, sostenibilidad, justicia climática y digital
Las próximas décadas estarán marcadas por la complejidad. La interacción entre crisis climática, desigualdades sociales, transformación digital y tensiones geopolíticas configura escenarios en los que los cambios son simultáneamente urgentes e imprevisibles. En este contexto, la TdC deberá:
- Abrazar la complejidad: incorporar enfoques de sistemas, bucles de retroalimentación y escenarios no lineales. Como advierte Bamberger, los métodos tradicionales de evaluación, demasiado lineales, no son capaces de capturar esa complejidad. La TdC del futuro tendrá que moverse hacia modelos adaptativos que reconozcan incertidumbre y cambio constante.
- Integrar sostenibilidad: vincular las rutas de cambio a la justicia climática, la transición energética justa y la protección de bienes comunes.
- Asumir la dimensión digital: incorporar la justicia digital como criterio para evaluar impacto, considerando brechas tecnológicas, sesgos algorítmicos y derechos digitales.
La TdC del futuro no podrá ser lineal ni estática: tendrá que ser un mapa dinámico y relacional, capaz de representar interdependencias y de anticipar transformaciones disruptivas.
15.2. Su papel en la resiliencia organizacional frente a crisis globales
La pandemia de la COVID-19, la intensificación de desastres climáticos y las migraciones forzadas han mostrado que ninguna organización del tercer sector puede diseñar planes inflexibles a cinco años vista sin arriesgarse a quedar obsoleta. La TdC del futuro será un instrumento de resiliencia organizacional, permitiendo a las ONG:
- Identificar supuestos frágiles que pueden venirse abajo ante una crisis (por ejemplo, estabilidad política o acceso a recursos financieros).
- Diseñar rutas alternativas de cambio para escenarios de emergencia.
- Mantener un hilo conductor estratégico incluso cuando las actividades deban modificarse drásticamente.
En este sentido, Eyben, Guijt y Roche recuerdan que la TdC no puede usarse solo como herramienta de control ex ante, sino como un proceso continuo de aprendizaje, donde la evidencia se construye en diálogo con la realidad y no como una imposición. Para que la TdC fortalezca la resiliencia, debe escapar de la lógica de la “política de la evidencia” que reduce el cambio a lo que es fácil de medir.
15.3. Integración con la evaluación de impacto social y ambiental
En la próxima década, la rendición de cuentas no se limitará a los efectos sociales. Las organizaciones estarán obligadas a demostrar también su impacto ambiental y su contribución a la sostenibilidad. La TdC, entonces, tendrá que integrar:
- Indicadores sociales y ambientales combinados, vinculando bienestar humano con salud planetaria.
- Perspectivas de triple impacto (económico, social y ambiental), más allá de proyectos aislados.
- Herramientas tecnológicas que permitan trazar impactos a lo largo de cadenas de valor globales, garantizando la trazabilidad y verificabilidad de los resultados.
En este punto, la crítica de Bamberger vuelve a ser pertinente: el futuro de la TdC exigirá metodologías de evaluación que combinen datos cuantitativos con métodos cualitativos y participativos, para no perder de vista los aspectos intangibles y complejos del cambio social y ambiental.
15.4. Hacia una Teoría del Cambio como herramienta de transformación democrática
Más allá de lo técnico, la TdC tiene un futuro político. En un mundo marcado por la crisis de confianza hacia instituciones y gobiernos, el tercer sector puede hacer de la TdC un espacio democrático de deliberación:
- Un lugar donde comunidades, organizaciones y donantes dialoguen sobre qué cambios se desean y en qué condiciones.
- Un mecanismo para redistribuir poder, al incluir en el diseño y la evaluación las voces de quienes tradicionalmente han sido silenciados.
- Una práctica de transparencia radical, donde los supuestos, riesgos y dilemas no se esconden, sino que se discuten colectivamente.
Aquí adquiere relevancia la crítica decolonial. Mbembe y Santos subrayan que si la TdC sigue anclada en epistemologías del Norte global, corre el riesgo de imponer categorías externas y de reproducir asimetrías de poder en lugar de corregirlas. La TdC del futuro solo será verdaderamente democrática si se abre a la pluralidad epistémica, reconociendo cosmovisiones indígenas, feministas, comunitarias y del Sur Global como marcos legítimos de teoría y de práctica.
15.5. Hacia una Teoría del Cambio 3.0
Si la TdC nació como un esfuerzo por superar las limitaciones de la evaluación clásica (TdC 1.0) y luego se expandió como herramienta global en la cooperación y el tercer sector (TdC 2.0), hoy se impone la necesidad de avanzar hacia una Teoría del Cambio 3.0. Esta nueva versión no es solo metodológica, sino también política, ética y epistemológica.
- Multinivel (local–global). La TdC 3.0 reconoce que los procesos de cambio ocurren simultáneamente en múltiples escalas: lo comunitario, lo nacional y lo global. No basta con mapear la ruta de una organización aislada; es necesario comprender cómo sus acciones se articulan con dinámicas transnacionales (ODS, crisis climática, migraciones, digitalización).
- Multidimensional (social, ambiental y digital). La TdC 3.0 asume que ningún cambio social puede desligarse de su impacto ambiental ni de las transformaciones tecnológicas. Por tanto, integra indicadores sociales (equidad, salud, educación), ambientales (huella ecológica, resiliencia climática) y digitales (brechas tecnológicas, justicia digital).
- Ética y política (justicia climática, justicia digital). Más allá de lo técnico, la TdC 3.0 se concibe como un marco normativo. Reconoce que cada ruta de cambio implica decisiones sobre justicia, poder y dignidad. En este sentido, incorpora principios de justicia climática (poner a las comunidades vulnerables en el centro de las transiciones energéticas) y de justicia digital (garantizar derechos en el uso de datos, IA y plataformas digitales).
En síntesis, la TdC 3.0 propone pasar de un enfoque descriptivo y tecnocrático a un enfoque transformador, donde las organizaciones no solo planifican intervenciones, sino que participan en la construcción de futuros más justos, sostenibles y democráticos.
Evolución de la Teoría del Cambio
| Etapa | Características principales | Limitaciones | Aportes de la TdC 3.0 |
| TdC 1.0 (1970–1990) | Modelo causal básico; énfasis en evaluación de programas; foco en resultados. | Linealidad excesiva, débil participación. | — |
| TdC 2.0 (2000–2020) | Expansión en cooperación internacional y ONG; integración con ODS; creciente uso de tecnologías de monitoreo. | Riesgo de burocratización; captura por donantes; epistemología del Norte global. | — |
| TdC 3.0 (2020–2040) | Multinivel (local-global); multidimensional (social, ambiental, digital); ética y política (justicia climática y digital). | — | Enfoque complejo, participativo, situado y normativo: una herramienta de transformación democrática. |
Escenario prospectivo: TdC hacia 2040
| Horizonte | Posible evolución de la TdC | Riesgo si no se adapta | Voces críticas a considerar |
| 2030 (Agenda 2030) | TdC como herramienta clave para conectar proyectos locales con los ODS. | Convertirse en formalismo burocrático desconectado de la acción real. | Eyben, Guijt y Roche (2015): “política de la evidencia”. |
| 2035 (Crisis climática aguda) | TdC integradas con indicadores ambientales y justicia climática. | Ignorar impactos ambientales, perdiendo legitimidad social. | Bamberger (2012): insuficiencia de evaluaciones lineales. |
| 2040 (Sociedad digitalizada) | TdC apoyadas en IA y blockchain, con trazabilidad global y participación digital. | Reforzar desigualdades digitales y sesgos algorítmicos. | — |
| Futuro democrático | TdC como espacio de deliberación y gobernanza compartida, abierta a epistemologías múltiples. | Uso tecnocrático que margine voces locales y comunitarias. | Mbembe y Santos: crítica a la epistemología del Norte global. |
En síntesis, el futuro de la TdC no se decidirá solo en los laboratorios de innovación metodológica ni en las oficinas de los donantes, sino en su capacidad de ser reapropiada por comunidades diversas como una herramienta de resiliencia, justicia climática y transformación democrática. Escuchar a las voces críticas —Bamberger sobre la complejidad, Eyben, Guijt y Roche sobre la política de la evidencia, Mbembe y Santos sobre la descolonización del conocimiento— no debilita a la TdC: la fortalece, porque le recuerda que todo marco de cambio es siempre parcial, situado y disputado.
16. Conclusión
La TdC ha recorrido un largo trayecto: nació en los debates de la evaluación de programas en los años setenta, se consolidó con los aportes de Carol Weiss en los noventa, se expandió en la cooperación internacional en los 2000 y se ha apropiado progresivamente en el tercer sector como lenguaje común de planificación, rendición de cuentas y aprendizaje. Pero su valor no radica en su origen académico ni en su adopción institucional, sino en la posibilidad que ofrece de hacer visible lo invisible, de poner sobre la mesa los supuestos, riesgos y esperanzas que sostienen todo intento de transformación social.
En un mundo donde las organizaciones sociales enfrentan demandas crecientes de resultados, pero también crisis cada vez más imprevisibles, la TdC representa una infraestructura de coherencia: vincula actividades inmediatas con impactos de largo plazo, permite navegar la incertidumbre sin perder horizonte y facilita la construcción de legitimidad a través de la transparencia y la participación. No es, como a veces se la presenta, un mero requisito para donantes. Es una forma de pensar, narrar y practicar el cambio con mayor rigor, honestidad y apertura.
La TdC cobra especial relevancia en el tercer sector porque ofrece tres aportes irrenunciables:
- Claridad estratégica: ayuda a que cada acción esté alineada con la misión y visión de la organización, evitando la dispersión y el oportunismo.
- Aprendizaje organizacional: convierte supuestos en hipótesis a contrastar y resultados intermedios en oportunidades de ajuste, fortaleciendo la capacidad de innovación.
- Legitimidad democrática: abre el espacio para que comunidades, beneficiarios y aliados participen en la definición de qué cambios se persiguen y cómo se medirán.
Sin embargo, el futuro de la TdC no está garantizado. Puede convertirse en un fetiche tecnocrático, reducido a diagramas que tranquilizan a financiadores, o puede desplegarse como un instrumento vivo de transformación social y comunitaria. La diferencia dependerá de cómo el tercer sector la utilice: si la concibe como una imposición externa o como una herramienta propia, crítica y flexible.
Por ello, este post propone un:
- Uso crítico, para evitar simplificaciones, cuestionar los sesgos y no confundir lo medible con lo significativo.
- Uso participativo, para que la TdC no se escriba desde escritorios lejanos, sino en diálogo con las comunidades que sostienen y protagonizan el cambio.
- Uso adaptativo, para que no sea un mapa estático, sino un proceso vivo, revisado periódicamente a la luz de la experiencia y del contexto.
La TdC es, en última instancia, una apuesta ética y política. Nos recuerda que el cambio no ocurre por inercia ni por buena voluntad: requiere rutas plausibles, supuestos contrastados, riesgos gestionados y voces diversas que legitimen el proceso. Utilizada con honestidad y valentía, puede convertirse en el lenguaje que articule la acción del tercer sector en tiempos de incertidumbre, un lenguaje que une evidencia con esperanza, técnica con democracia, y estrategia con justicia social.
Más que una herramienta, la TdC puede y debe ser una práctica de transformación democrática, un espacio compartido para pensar colectivamente cómo queremos que sea el mundo y qué pasos necesitamos dar para acercarnos a él.
Epílogo. Manifiesto por una Teoría del Cambio viva
La TdC no es un diagrama, ni una moda metodológica, ni una exigencia burocrática. Es una forma de pensar y practicar la transformación social que el tercer sector necesita para seguir siendo relevante en tiempos de incertidumbre.
Creemos en una TdC que sea:
- Crítica, porque se atreve a cuestionar supuestos, a nombrar riesgos y a reconocer límites.
- Participativa, porque ningún cambio es legítimo si se diseña a espaldas de quienes lo protagonizan.
- Adaptativa, porque los contextos cambian, las crisis irrumpen y las organizaciones deben aprender en movimiento.
- Democrática, porque no solo busca resultados medibles, sino procesos que fortalezcan la justicia, la equidad y la dignidad de todas las personas.
El futuro del tercer sector dependerá de que la TdC no se convierta en una herramienta de control externo, sino en un espacio de emancipación colectiva. Una práctica que devuelva el poder de imaginar, planificar y evaluar el cambio a las comunidades que lo viven.
Hoy más que nunca, necesitamos una TdC viva:
- Que ilumine caminos en la incertidumbre.
- Que traduzca la misión en acciones coherentes.
- Que sostenga la esperanza con rigor y la evidencia con ética.
Porque cambiar el mundo no es una aspiración ingenua: es una tarea urgente. Y la TdC, si la hacemos nuestra, puede ser el mapa compartido que nos permita avanzar, con pasos pequeños y firmes, hacia horizontes de justicia y dignidad comunes.
Bibliografía
Anderson, A. A. (2005). The community builder’s approach to theory of change: A practical guide to theory development. New York: The Aspen Institute. Guía pionera que tradujo el enfoque académico en un recurso práctico para organizaciones comunitarias, con énfasis en la cocreación y la participación.
Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. InterAction & Rockefeller Foundation. El autor advierte sobre la dificultad de aplicar métodos lineales en contextos de alta complejidad, planteando la necesidad de evaluaciones mixtas y flexibles.
Connell, J. P., & Kubisch, A. C. (1998). Applying a theory of change approach to the evaluation of comprehensive community initiatives: Progress, prospects, and problems. Washington, DC: Aspen Institute. Referencia fundacional en la aplicación de la TdC a iniciativas comunitarias integrales, destacando tanto su potencial como sus limitaciones prácticas.
DFID. (2009). Political economy analysis: How to note. London: Department for International Development. Documento clave que, aunque no exclusivo de TdC, influyó en su uso en cooperación internacional al vincular análisis político con diseño de programas.
Eyben, R., Guijt, I., Roche, C., & Shutt, C. (Eds.). (2015). The politics of evidence and results in international development: Playing the game to change the rules? Rugby: Practical Action Publishing. Compilación crítica que examina cómo la TdC y otros enfoques son usados como instrumentos de poder por donantes y agencias, y cómo pueden reorientarse hacia aprendizajes emancipadores.
Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models. San Francisco: Jossey-Bass. Obra fundamental que consolida el vínculo entre teoría del programa y TdC, con propuestas para aplicarla en contextos complejos.
Gasper, D., & Apthorpe, R. (2020). Theory of change in international development: Communication, learning, or accountability? Evaluation, 26(2), 174–188. Analiza críticamente si la TdC se usa como herramienta de aprendizaje real o solo como dispositivo de rendición de cuentas.
Kellogg Foundation. (2004). Logic model development guide. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation. Manual clásico que popularizó los modelos lógicos, precursores de la TdC, y sigue siendo un recurso práctico de referencia.
Mayne, J. (2012). Contribution analysis: Coming of age? Evaluation, 18(3), 270–280. Artículo clave que introduce el análisis de contribución, superando la ilusión de atribución exclusiva y ofreciendo un enfoque más realista para contextos de múltiples actores.
Mbembe, A. (2016). Crítica de la razón negra. Barcelona: Paidós. Texto decolonial que cuestiona la epistemología dominante del Norte global y ofrece claves para repensar la TdC desde perspectivas plurales y situadas.
Patton, M. Q. (2011). Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford Press. Defiende la evaluación como proceso adaptativo, en línea con la TdC como herramienta flexible para contextos dinámicos.
Pawson, R. (2020). The science of evaluation: A realist manifesto (Revisited). London: Sage. Relectura de la evaluación realista aplicada a la TdC, subrayando la importancia de contextos y mecanismos más allá de los indicadores.
Santos, B. de S. (2010). Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur. Bogotá: Siglo del Hombre. Critica la imposición de epistemologías hegemónicas y ofrece marcos de justicia cognitiva que pueden inspirar una TdC más inclusiva y decolonial.
Taplin, D. H., Clark, H., Collins, E., & Colby, D. (2013). Theory of change: Technical papers. New York: ActKnowledge. Documento técnico que profundiza en los fundamentos metodológicos de la TdC y que sigue siendo un recurso ampliamente usado en formación y evaluación.
UNICEF. (2017). Theory of change for planning and monitoring of UNICEF country programmes. New York: UNICEF. Manual institucional que aplica la TdC con enfoque de derechos, orientando la planificación y monitoreo en programas de cooperación internacional.
Valters, C., Cummings, C., & Nixon, H. (2020). Putting learning at the centre: Adaptive development programming in practice. London: ODI. Reafirma que la TdC debe ser un proceso iterativo de aprendizaje, no un producto estático, especialmente en programas complejos y en países del Sur Global.
Vogel, I. (2012). Review of the use of ‘theory of change’ in international development. London: DFID. Informe clave que analiza el uso de la TdC en cooperación, señalando su potencial, limitaciones y riesgos de burocratización.
Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In J. P. Connell et al. (Eds.), New approaches to evaluating community initiatives. Washington, DC: Aspen Institute. Texto seminal donde Weiss articula la importancia de explicitar las teorías implícitas del cambio en programas sociales, base de la TdC contemporánea.
Zimmerman, A., & Olsen, S. (2022). The impact genome project: A universal evidence base for social programs? Stanford Social Innovation Review, 20(3), 26–33. Discute cómo big data y algoritmos pueden integrarse en la TdC para fortalecer la medición de impacto, pero alerta sobre riesgos de sesgos y tecnocracia.
Recursos de interés sobre la Teoría del Cambio
1. Guías y manuales metodológicos
- ActKnowledge & Theory of Change Online (TOCO). Repositorio con guías, plantillas y ejemplos de TdC aplicadas a múltiples sectores. https://www.theoryofchange.org
- UNICEF (2017). Theory of Change for Planning and Monitoring of UNICEF Country Programmes. Documento de referencia para planificación y monitoreo en cooperación internacional.
- W.K. Kellogg Foundation (2004). Logic Model Development Guide. Guía clave para comprender la evolución desde los modelos lógicos hacia la TdC.
- DFID (2012). Guidance on using the revised logical framework. Incluye la TdC como complemento a los marcos lógicos tradicionales.
- OECD-DAC (2019). Better Criteria for Better Evaluation. Incorpora recomendaciones metodológicas que fortalecen el uso de la TdC en la evaluación de impacto.
- CARE International (2012). Guidelines for Developing Theories of Change. Recurso práctico orientado a ONG humanitarias.
- UNDP (2020). Guidance Note: Theory of Change. Documento actualizado que vincula TdC con los ODS y el desarrollo sostenible.
- Save the Children (2018). Theory of Change Guidelines. Manual institucional adaptado a programas de infancia y educación.
- Oxfam (2019). Recursos internos sobre TdC aplicados a programas de género, justicia económica y sostenibilidad (disponibles en línea).
2. Plataformas y software para mapeo y evaluación de impacto
- TOCO (Theory of Change Online). Plataforma especializada en TdC, con funciones para mapeo y seguimiento colaborativo.
- ImpactMapper. Visualización y gestión de resultados con integración de narrativas cualitativas y datos cuantitativos.
- Kumu.io. Herramienta para mapeo de sistemas, útil para TdC en entornos complejos.
- DevResults. Software orientado a cooperación internacional y monitoreo de impacto.
- Clear Impact Scorecard. Plataforma de planificación y medición de impacto social.
- Simpleshow Foundation. Herramienta de comunicación visual que ayuda a traducir TdC en narrativas gráficas comprensibles.
- Power BI / Tableau. No son específicas de TdC, pero permiten vincular indicadores con sistemas de monitoreo dinámicos.
3. Cursos y capacitación
- INTRAC (International NGO Training and Research Centre). Talleres especializados en TdC y evaluación participativa.
- BetterEvaluation. Plataforma global de aprendizaje con recursos prácticos, estudios de caso y una comunidad activa.
- The Evaluators’ Institute (TEI). Programas avanzados en evaluación que incluyen la TdC.
- Bond (Reino Unido). Cursos de TdC para ONG de desarrollo internacional.
- M&E Fundamentals (World Bank). Capacitación básica en monitoreo y evaluación, con introducción a la TdC.
- Coursera y EdX. Cursos abiertos en evaluación, planificación de proyectos y TdC.
- Learning Lab de USAID. Recursos abiertos sobre TdC aplicada a programas de cooperación y desarrollo.
4. Redes y comunidades de práctica
- Outcome Mapping Learning Community (OMLC). Red global sobre mapeo de resultados y TdC.
- ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance). Comunidad de práctica global en acción humanitaria y TdC.
- EvalPartners. Iniciativa global para fortalecer capacidades de evaluación, con materiales sobre TdC.
- European Evaluation Society (EES). Red europea de evaluadores con publicaciones sobre TdC y complejidad.
- IDEAS (International Development Evaluation Association). Asociación global con congresos y publicaciones sobre TdC.
- Clore Social Leadership (UK). Comunidad con materiales prácticos sobre liderazgo, impacto y TdC.
5. Recursos críticos e innovadores
- Stanford Social Innovation Review (SSIR). Revista que publica regularmente artículos sobre medición de impacto y TdC.
- The Politics of Evidence Blog. Espacio vinculado al libro de Eyben, Guijt y Roche (2015), con debates sobre uso político de la TdC.
- IDS (Institute of Development Studies). Publicaciones críticas sobre TdC, complejidad y aprendizaje adaptativo.
- Global Partnership for Effective Development Co-operation. Recursos para vincular TdC con eficacia de la cooperación y los ODS.
Estudio de caso: Aplicación de la Teoría del Cambio en una ONG medioambiental
- Contexto de la organización
La ONG Verde Futuro trabaja desde hace 15 años en proyectos de sensibilización medioambiental en España. Su misión es promover cambios de hábitos sostenibles en comunidades urbanas y rurales, con foco en consumo energético, reciclaje y movilidad sostenible.
Hasta 2018, sus proyectos eran principalmente campañas informativas: charlas escolares, folletos y talleres puntuales. Si bien lograban una alta participación (más de 20.000 personas por año), la organización reconocía que carecía de herramientas para demostrar un impacto real en los comportamientos cotidianos.
En 2019, Verde Futuro decidió implementar la TdC como marco estratégico para fortalecer su planificación y evaluación.
- Formulación de la Teoría del Cambio
2.1. Objetivo final
Lograr que al menos el 30 % de los hogares participantes adopten prácticas sostenibles (reducción de consumo energético, movilidad limpia, gestión responsable de residuos) y que estas conductas se consoliden como normas sociales comunitarias en un plazo de 5 años.
2.2. Resultados intermedios
- Incremento del conocimiento crítico sobre el vínculo entre consumo y cambio climático.
- Mayor motivación personal para modificar hábitos.
- Creación de espacios comunitarios de apoyo (eco-clubes vecinales, redes escolares).
- Difusión de modelos positivos mediante líderes locales y campañas mediáticas.
2.3. Actividades
- Talleres participativos (5.000 personas/año).
- Programas piloto en 20 escuelas con medición de consumo energético.
- Campañas en medios locales y redes sociales con testimonios comunitarios.
- Plataforma digital para intercambio de buenas prácticas.
2.4. Supuestos y riesgos
- Supuesto: la información y motivación generan cambio de conducta.
- Supuesto: los cambios individuales son más sostenibles si se refuerzan en grupo.
- Riesgo: barreras socioeconómicas que impiden cambios (ej. falta de transporte público).
- Riesgo: desinterés ante mensajes percibidos como moralizantes o técnicos.
- Indicadores definidos
| Dimensión | Indicador | Meta a 5 años |
| Conocimiento | % de participantes que identifican tres vínculos entre consumo y clima | 70 % |
| Motivación | % de personas que declaran intención de cambio tras talleres | 60 % |
| Comportamiento | Hogares que reducen consumo eléctrico >15 % | 30 % |
| Participación | Nº de eco-clubes activos en barrios y escuelas | 25 |
| Difusión social | Nº de menciones en prensa local y redes | +200/año |
- Resultados simulados (2020–2024)
| Año | Personas alcanzadas | Hogares con reducción energética >15 % | Eco-clubes activos | Escuelas con programas piloto | Cobertura mediática |
| 2020 | 6.200 | 12 % | 5 | 4 | 55 menciones |
| 2021 | 8.500 | 18 % | 10 | 8 | 92 menciones |
| 2022 | 11.000 | 22 % | 15 | 12 | 135 menciones |
| 2023 | 13.500 | 26 % | 21 | 16 | 188 menciones |
| 2024 | 15.200 | 31 % | 28 | 20 | 240 menciones |
- Aprendizajes derivados
- La TdC permitió pasar de outputs a outcomes: de contar folletos distribuidos a medir hogares que cambian hábitos.
- El trabajo en eco-clubes fue decisivo: el cambio individual se sostuvo mejor en redes comunitarias.
- El uso de indicadores cualitativos (ej. motivación, confianza) visibilizó transformaciones que antes quedaban ocultas.
- El compromiso de las escuelas generó un efecto multiplicador en familias y barrios.
- Síntesis
El caso de Verde Futuro muestra cómo la TdC se convierte en una herramienta estratégica:
- Ayuda a alinear misión y actividades.
- Refuerza la legitimidad ante donantes y comunidades.
- Permite identificar riesgos y supuestos ocultos.
- Genera un cambio cultural interno: pasar de la lógica de la actividad a la lógica del impacto.
Pero también evidencia tensiones:
- La presión por cumplir indicadores puede invisibilizar dimensiones más lentas e intangibles del cambio.
- El esfuerzo de documentación exige recursos que pequeñas ONG no siempre tienen.
- El éxito depende de una verdadera apropiación comunitaria, no solo de la capacidad técnica de la ONG.